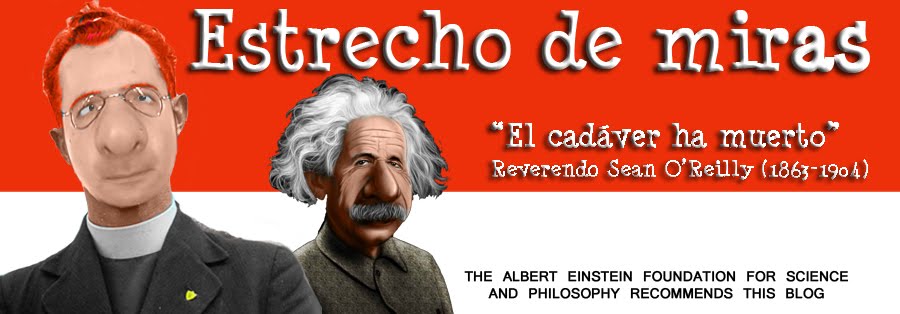“Aplicación de la
estimulación bioquímica a procedimientos de exposición del sistema inmunológico
a agentes españolizantes” (Trabajo de los departamentos de Bioquímica y Virología
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
miércoles, 31 de octubre de 2012
jueves, 27 de septiembre de 2012
Valentín Morcillo fue en vida, y aun después de su
lamentado fallecimiento, una referencia moral para el parlamentarismo español
moderno.
Pasaba Morcillo por ser un joven disciplinado.
Adiestrado por sus mayores, participaba en las votaciones a las que era
convocado, ovacionaba con entusiasmo las intervenciones de sus correligionarios
y censuraba las de los rivales con un berrido propio, muy característico, cuya
sonoridad sus compañeros de bancada celebraban entre pateos y coces. Pero, y
esto atormentaba a Morcillo, nada de ello contribuía a la promoción de su
incipiente carrera política.
De modo que decidió ir más allá.
Una mañana, mientras se debatía una proposición no de
ley promovida por la minoría parlamentaria, los diputados advirtieron que
Morcillo no se movía. Un estatismo antinatural se había apoderado de su
persona. Ninguna mueca, ningún aspaviento, ningún pataleo. Y, lo que más inquietó
a los inquilinos de los escaños vecinos, ningún berrido. Morcillo había
renunciado a toda acción.
La extravagante actitud del diputado por Cádiz animó
horas y horas de tertulia en la cafetería, en los despachos de los ministros,
en el Salón de los Pasos Perdidos… Sus señorías concluyeron que el silencio y
estatismo de Morcillo eran la expresión de una naturaleza superior y
visionaria, la manera en la que había decidido mostrarse un talento
providencial que ve más allá. De hecho, cuando Morcillo callaba parecía
infinitamente más inteligente que cuando hablaba.
Si algún diputado le ofendía, él renunciaba a
cualquier réplica. “Es un hombre de talante generoso y desprendido, incapaz de
hacer uso de su superioridad intelectual para evidenciar la ignorancia del
oponente”, comentaban en corrillo los padres de la patria. Y cuanto más callaba
y menos decía, más mesurado y sabio parecía.
Era digno de verse el respeto con el que sus señorías
asistían a la ceremonia que acompañaba cada paseo de Morcillo hasta la tribuna
de los oradores. Debido a su quietismo militante, resultaba siempre necesaria
la colaboración de dos ujieres para su traslado desde el escaño hasta el
estrado, transportado en andas como un sillón orejero. Y allí se plantaba, sin
agitar una pestaña y, por supuesto, tal y como todos esperaban, una vez
acomodado tras el atril, no articulaba ni una sola palabra. Jamás discursos tan
lacónicos obtuvieron aplausos más ensordecedores.
Ya anciano y reverenciado por la sociedad de su
tiempo, el secreto de su éxito no tardó en ser revelado gracias a un
acontecimiento casual, irrelevante en apariencia. Sucedió que la señora
Laurencia, miembro del excelentísimo cuerpo de limpiadoras del Congreso de los
Diputados, se dispuso a adecentar el hemiciclo en ausencia de sus señorías.
Allí, en su escaño, y en la soledad del salón vacío, descansaba, inmóvil y
ensimismado como siempre, nuestro glorioso representante. Laurencia se acercó y
agitó al diputado, por determinar si se hallaba con vida. Y con el zarandeo un
ojo de vidrio se escapó de su cuenca para ocultarse, rodando, bajo la mesa de
los taquígrafos.
Como, pese a todo, Morcillo no se movía, la limpiadora
adquirió confianza y comenzó a manipular, ya sin miramientos, al padre de la
patria, como quien da vueltas a una figura de porcelana para ver dónde se le
acumula el polvo. Y en estas pesquisas andaba cuando observó cómo en la axila
izquierda se abría lo que parecía ser un costurón del que asomaba el relleno.
Dióle la vuelta al vecino más insigne de San Martín del Tesorillo y, para su
sorpresa y admiración posterior de las opiniones públicas española y gaditana,
descubrió grabada en su nuca con tinta indeleble la siguiente leyenda:
“Hermanos Núñez. Taxidermistas. Fregenal de la Sierra. Badajoz”.
A imitación de Morcillo, y a la vista de tan admirable trayectoria, los
cachorros de las juventudes del partido han comenzado a disecarse, en la
creencia de que, como el diputado campogibraltareño, harán una provechosa
carrera política con pensión vitalicia al fondo.
domingo, 1 de abril de 2012
Las autoridades de la UE, en un alarde de compasión y tacto, han prohibido a los científicos europeos el uso de chimpancés y grandes simios en sus experimentos. Como cabría esperar, la medida ha colmado de satisfacción a la población simiesca. Los primates han celebrado la noticia con feroces aullidos, vertiginosos paseos en liana y brutales coyundas. ¿Qué otra cosa esperaba usted de un hatajo de monos piojosos?
El entusiasmo mostrado por los simios contrasta vivamente con la indignación que ha cundido entre quienes, a la vista del trato de privilegio dispensado a los primates, se consideran víctimas de una discriminación manifiesta. Las ratas de laboratorio también reclaman el indulto. Conejillos de indias, cobayas, hámsteres y demás caterva de bichos malolientes han solicitado a Bruselas su equiparación a chimpancés, orangutanes y gorilas. Los roedores estiman que, en lo tocante a padecimientos, su especie ha resultado lo bastante desdichada como para haberse hecho merecedora de una reparación.
Las misérrimas ratas argumentan ante la administración europea el sacrificio sin galardón de miles de generaciones de infelices roedores cuyas vidas transcurrieron en el extravío de laberintos interminables que parecían no tener salida. Alegan la angustiosa esquizofrenia de sus ancestros, encerrados en el interior de una rueda y animados a emprender frenéticas carreras que no conducían a ninguna parte. Esgrimen la desazón pavorosa ante la visión de la aguja hipodérmica que inoculaba en sus pequeños cuerpecitos ponzoñas desconocidas. Las humildes ratas de laboratorio han rendido impagables servicios a la ciencia y, pese a ellos, los burócratas europeos las siguen condenando al presidio de insalubres jaulas hediondas donde serán reclutadas para someterlas al tormento de la vivisección o a la consunción de sus diminutos metabolismos devastados por un virus inyectado con premeditación.
Las ratas han contribuido con generosidad a la expansión del saber científico, justo es reconocerlo. Pero en el plan de Dios los roedores ocupan un modestísimo lugar con el que habrán de conformarse. Querer ser más de lo que a uno corresponde es soberbia. Quien siendo rata aspira a ser gorila está condenado a la frustración.
Este empecinamiento de las ratas de laboratorio no es sino rebelión, pues no puede adjudicarse otro nombre a esa obstinación en escapar a su destino, a ese desprecio a la autoridad que tales quejas comportan. Todo esto, sin embargo, está llamado al fracaso.
Negar su lugar en el mundo es retar a Dios, subvertir el orden, promover el caos. Es el sistema el que aboca a la rata de laboratorio a la rutina de la vivisección, los electrodos y el confinamiento.
Quizás advenga el día en el que las gacelas devoren a los leones. Tal vez futuras generaciones lleguen a asistir al insólito espectáculo del chanquete que engulle al cachalote. Y pudiera ser, si es que el mundo evoluciona tan torcidamente, que el porvenir traiga consigo gobiernos estrafalarios que, en tiempos de crisis y para combatirla, decreten la reducción de los salarios percibidos por los consejeros de las grandes entidades financieras y, de paso, fiscalicen los beneficios de éstas. Pero entretanto, y mientras no medie un milagro o una revolución, funcionarios, pensionistas y ratas de laboratorio continuarán ocupando el lugar que les corresponde.
El entusiasmo mostrado por los simios contrasta vivamente con la indignación que ha cundido entre quienes, a la vista del trato de privilegio dispensado a los primates, se consideran víctimas de una discriminación manifiesta. Las ratas de laboratorio también reclaman el indulto. Conejillos de indias, cobayas, hámsteres y demás caterva de bichos malolientes han solicitado a Bruselas su equiparación a chimpancés, orangutanes y gorilas. Los roedores estiman que, en lo tocante a padecimientos, su especie ha resultado lo bastante desdichada como para haberse hecho merecedora de una reparación.
Las misérrimas ratas argumentan ante la administración europea el sacrificio sin galardón de miles de generaciones de infelices roedores cuyas vidas transcurrieron en el extravío de laberintos interminables que parecían no tener salida. Alegan la angustiosa esquizofrenia de sus ancestros, encerrados en el interior de una rueda y animados a emprender frenéticas carreras que no conducían a ninguna parte. Esgrimen la desazón pavorosa ante la visión de la aguja hipodérmica que inoculaba en sus pequeños cuerpecitos ponzoñas desconocidas. Las humildes ratas de laboratorio han rendido impagables servicios a la ciencia y, pese a ellos, los burócratas europeos las siguen condenando al presidio de insalubres jaulas hediondas donde serán reclutadas para someterlas al tormento de la vivisección o a la consunción de sus diminutos metabolismos devastados por un virus inyectado con premeditación.
Las ratas han contribuido con generosidad a la expansión del saber científico, justo es reconocerlo. Pero en el plan de Dios los roedores ocupan un modestísimo lugar con el que habrán de conformarse. Querer ser más de lo que a uno corresponde es soberbia. Quien siendo rata aspira a ser gorila está condenado a la frustración.
Este empecinamiento de las ratas de laboratorio no es sino rebelión, pues no puede adjudicarse otro nombre a esa obstinación en escapar a su destino, a ese desprecio a la autoridad que tales quejas comportan. Todo esto, sin embargo, está llamado al fracaso.
Negar su lugar en el mundo es retar a Dios, subvertir el orden, promover el caos. Es el sistema el que aboca a la rata de laboratorio a la rutina de la vivisección, los electrodos y el confinamiento.
Quizás advenga el día en el que las gacelas devoren a los leones. Tal vez futuras generaciones lleguen a asistir al insólito espectáculo del chanquete que engulle al cachalote. Y pudiera ser, si es que el mundo evoluciona tan torcidamente, que el porvenir traiga consigo gobiernos estrafalarios que, en tiempos de crisis y para combatirla, decreten la reducción de los salarios percibidos por los consejeros de las grandes entidades financieras y, de paso, fiscalicen los beneficios de éstas. Pero entretanto, y mientras no medie un milagro o una revolución, funcionarios, pensionistas y ratas de laboratorio continuarán ocupando el lugar que les corresponde.
jueves, 29 de marzo de 2012
“Ninguno de sus clientes, hasta donde se sabe, se
quejó jamás de una incisión mal practicada, de una perforación intracraneal
negligente, de una nefrectomía superflua”. El señor alcalde, al borde del
llanto, conmovió con estas palabras los corazones de quienes el pasado martes
se dieron cita en el tanatorio de la localidad para rendir último tributo al
doctor Cesáreo S., médico forense municipal sin plaza y autor de una de las más
celebradas obras que haya dado a la luz la comunidad científica gaditana: “50
autopsias algecireñas y una vivisección”.
De extracción humilde, su vivo carácter y su incontestable talento se hicieron patentes en su mocedad. Durante estos años de formación, ya aguijoneado por un recién descubierto interés en las ciencias forenses y con pretensiones puramente amateurs, practicó sus primeras autopsias a algunos de sus convecinos de la calle General Castaños. La pericia y talento demostrados por el joven en el trato a los cadáveres le disculparon de la reprimenda que, de otro modo, se habría merecido por diseccionar muertos en la cocina del domicilio familiar. Todos reconocieron en aquel chiquillo una vocación y un virtuosismo cuyo aliento bien valía el sacrificio de un abuelo descuartizado o un cuñado desollado. Era un genio, y como tal le recibió la Algeciras de su tiempo.
Sus quehaceres profesionales no estorbaron, sin embargo, el cultivo de una conciencia política que pronto le llevó a ingresar en las filas del partido, al tiempo que se recibía como miembro de las sociedades locales donde se preserva y aquilata el más rancio y noble algecireñismo. Su militancia fue recompensada con un puesto de confianza en el recién constituido gobierno. La tarea, si bien fue remunerada con largueza, hizo recaer sobre sus hombros la grave responsabilidad de fundar el primer servicio municipal de anatomía forense del que se tiene noticia hasta la fecha. Algunos, los más escépticos, dudaron de la cualificación del doctor S. para tamaña empresa. La crítica y la incredulidad espolearon la determinación de este hijo predilectísimo de Algeciras quien, aun a pesar de sus brillantes inicios y las enormes expectativas que despertó en su primera juventud, sólo podía acreditar un curso de auxiliar de enfermería expedido por CCC.
Su perseverancia, la integridad de su carácter y aquella predilección suya por la evisceración y el despedazamiento convirtieron pronto los sótanos del Ayuntamiento, donde el doctor S. se instaló con su instrumental y su mesa de autopsias, en uno de los negociados con mayor prestigio y más visitados de la administración pública local. Sólo quienes eran distinguidos con el honor de ser sometidos a una necropsia por las sabias manos de Cesáreo S. podían exhibir ese timbre de respetabilidad y algecireñía que no está al alcance de todo el mundo. Sobre aquella mesa de mármol, las manos del doctor S. se hundieron en las vísceras de los ciudadanos más conspicuos de la época, conocieron la purulencia de los pulmones devastados por el humo del tabaco, los intestinos drapeados por úlceras y tumoraciones, los músculos cardíacos consumidos por la ineficiencia de sus sístoles y diástoles, las vejigas exhaustas a causa de millones de micciones vertidas desde la infancia... Por allí pasaron los cuerpos exánimes de antiguos alcaldes, concejales sin delegación, algún que otro especial de pura cepa, dos medallas de La Palma, la junta directiva del Casino al completo, media docena de hermanos mayores de otras tantas ilustrísimas cofradías religiosas, el afinador de las guitarras de Paco de Lucía, un poeta local, decenas de pregoneros de las fiestas mayores, el arreglista del celebérrimo pasodoble “La Novia del Sol”, el escultor que alumbró el Monumento a la Madre, el presidente de la Casa de Algeciras en Torrelodones, un camello de la Acera de La Marina rehabilitado como asesor en la Diputación Provincial y una decena de sindicalistas de docilidad contrastada.
“Cesáreo S. colocó a Algeciras en un lugar relevante dentro del universo de la anatomía forense”, concluyó el alcalde, ya sin poder reprimir las lágrimas. “50 autopsias algecireñas y una vivisección” puede adquirirse en la sección de librería del centro comercial Bahía de Algeciras de El Corte Inglés.
De extracción humilde, su vivo carácter y su incontestable talento se hicieron patentes en su mocedad. Durante estos años de formación, ya aguijoneado por un recién descubierto interés en las ciencias forenses y con pretensiones puramente amateurs, practicó sus primeras autopsias a algunos de sus convecinos de la calle General Castaños. La pericia y talento demostrados por el joven en el trato a los cadáveres le disculparon de la reprimenda que, de otro modo, se habría merecido por diseccionar muertos en la cocina del domicilio familiar. Todos reconocieron en aquel chiquillo una vocación y un virtuosismo cuyo aliento bien valía el sacrificio de un abuelo descuartizado o un cuñado desollado. Era un genio, y como tal le recibió la Algeciras de su tiempo.
Sus quehaceres profesionales no estorbaron, sin embargo, el cultivo de una conciencia política que pronto le llevó a ingresar en las filas del partido, al tiempo que se recibía como miembro de las sociedades locales donde se preserva y aquilata el más rancio y noble algecireñismo. Su militancia fue recompensada con un puesto de confianza en el recién constituido gobierno. La tarea, si bien fue remunerada con largueza, hizo recaer sobre sus hombros la grave responsabilidad de fundar el primer servicio municipal de anatomía forense del que se tiene noticia hasta la fecha. Algunos, los más escépticos, dudaron de la cualificación del doctor S. para tamaña empresa. La crítica y la incredulidad espolearon la determinación de este hijo predilectísimo de Algeciras quien, aun a pesar de sus brillantes inicios y las enormes expectativas que despertó en su primera juventud, sólo podía acreditar un curso de auxiliar de enfermería expedido por CCC.
Su perseverancia, la integridad de su carácter y aquella predilección suya por la evisceración y el despedazamiento convirtieron pronto los sótanos del Ayuntamiento, donde el doctor S. se instaló con su instrumental y su mesa de autopsias, en uno de los negociados con mayor prestigio y más visitados de la administración pública local. Sólo quienes eran distinguidos con el honor de ser sometidos a una necropsia por las sabias manos de Cesáreo S. podían exhibir ese timbre de respetabilidad y algecireñía que no está al alcance de todo el mundo. Sobre aquella mesa de mármol, las manos del doctor S. se hundieron en las vísceras de los ciudadanos más conspicuos de la época, conocieron la purulencia de los pulmones devastados por el humo del tabaco, los intestinos drapeados por úlceras y tumoraciones, los músculos cardíacos consumidos por la ineficiencia de sus sístoles y diástoles, las vejigas exhaustas a causa de millones de micciones vertidas desde la infancia... Por allí pasaron los cuerpos exánimes de antiguos alcaldes, concejales sin delegación, algún que otro especial de pura cepa, dos medallas de La Palma, la junta directiva del Casino al completo, media docena de hermanos mayores de otras tantas ilustrísimas cofradías religiosas, el afinador de las guitarras de Paco de Lucía, un poeta local, decenas de pregoneros de las fiestas mayores, el arreglista del celebérrimo pasodoble “La Novia del Sol”, el escultor que alumbró el Monumento a la Madre, el presidente de la Casa de Algeciras en Torrelodones, un camello de la Acera de La Marina rehabilitado como asesor en la Diputación Provincial y una decena de sindicalistas de docilidad contrastada.
“Cesáreo S. colocó a Algeciras en un lugar relevante dentro del universo de la anatomía forense”, concluyó el alcalde, ya sin poder reprimir las lágrimas. “50 autopsias algecireñas y una vivisección” puede adquirirse en la sección de librería del centro comercial Bahía de Algeciras de El Corte Inglés.
miércoles, 28 de marzo de 2012
No es habitual que en un velorio el difunto se incorpore, escudriñe la habitación en un intento curioso por reconocer a los invitados, salude al respetable con el comedimiento que exige una ceremonia tan solemne, y se dirija a la mesa de las viandas para despachar con apetito un alfajor.
Las plañideras y condolientes congregados en torno a la capilla ardiente de aquel insigne convecino, hombre de indiscutible predicamento y meritada honra, atestiguaron ante el juez de guardia, sin contradicción alguna entre los distintos testimonios recabados, que, efectivamente, el muerto se levantó, escrutó la estancia en su torno, dio las buenas noches y devoró con ansia un dulcecito navideño revenido, artesanía gastronómica manufacturada, para mayor detalle, en la gaditana localidad de Medina Sidonia.
El funcionario del juzgado consignó cada uno de los pormenores proporcionados por los testigos acerca de los sucesos que les había sido dado presenciar, hechos que, sucintamente, se referirán en los siguientes párrafos, redactados con rigor notarial y respetuosa fidelidad a los acontecimientos de los que aquí venimos dando cuenta.
Primero fue el espanto, claro está. Después, la estupefacción lógica de quien contempla a un cadáver que trasiega una copa de anís Cózar con la intención de mejor deglutir el ya aludido alfajor. Finalmente, el requerimiento de auxilio al señor arcipreste, presente en la sala, quien, con el rostro demudado y entre aspavientos y gestos de exoneración, negaba participación alguna en el milagro.
Ante la insistencia del presbítero, los deudos sugirieron que, tal vez, y en contra de lo acostumbrado, aquella taumaturgia del muerto que se levanta y anda no estuviera emparentada con otros sucesos escatológicos de similar apariencia e improbabilidad en los que cabe apreciar la intervención de la mano de Dios. “Quizás nos encontremos ante lo que bien podríamos llamar, para mejor entendernos, un milagro civil”, reflexionó un primo segundo del finado, mientras éste, ajeno al revuelo que habían provocado sus actos entre la concurrencia, acometía en ese mismo instante el asalto a un polvorón de canela.
Quizás la responsabilidad sobre aquel hecho antinatural correspondiera al presidente del Círculo Mercantil y portavoz de la grandes empresas de la comarca, quien, en un loable intento por facilitar nuevos yacimientos de mano de obra a la apesadumbrada patronal, habría ideado el artificio de recurrir a los muertos como ardid para recuperar el tono de la economía pues, como de todos es sabido, un difunto puede subvenir perfectamente a sus escasas necesidades con apenas un tercio del salario mínimo interprofesional. Quizá, sin embargo, aquel despertar de entre los muertos fuera un rapto poético atribuible a una inspirada composición lírica declamada por el rapsoda local, gloria de las letras autóctonas e hijo predilecto de la ciudad, aunque tal posibilidad fue pronto despreciada. “Un poema de éste puede dormir a una oveja, pero difícilmente despertará a un muerto”, objetó el empleado de la funeraria entre el asentimiento cómplice del respetable.
Y en éstas estaban, los invitados preguntándose quién había sido y el fiambre escanciando otro generoso chorro de aguardiente en la copa, cuando, de improviso, se dejó oír la voz tonante del señor alcalde quien, en el latín que creyó avalado por sus recuerdos del instituto y el visionado de la serie “Yo, Claudio”, sentenció: “Mea culpa sine qua non”. El mismo cadáver, impresionado por el latinajo, se despreocupó de la bandeja de los dulces para admirar al primer edil, a quien ya creía autor inequívoco de aquel milagro civil. El jefe de la leal oposición municipal no dejaría de lamentarse en los días sucesivos de su ausencia de reflejos ni de envidiar la osadía de su oponente, quien claramente le había ganado por la mano.
Las plañideras y condolientes congregados en torno a la capilla ardiente de aquel insigne convecino, hombre de indiscutible predicamento y meritada honra, atestiguaron ante el juez de guardia, sin contradicción alguna entre los distintos testimonios recabados, que, efectivamente, el muerto se levantó, escrutó la estancia en su torno, dio las buenas noches y devoró con ansia un dulcecito navideño revenido, artesanía gastronómica manufacturada, para mayor detalle, en la gaditana localidad de Medina Sidonia.
El funcionario del juzgado consignó cada uno de los pormenores proporcionados por los testigos acerca de los sucesos que les había sido dado presenciar, hechos que, sucintamente, se referirán en los siguientes párrafos, redactados con rigor notarial y respetuosa fidelidad a los acontecimientos de los que aquí venimos dando cuenta.
Primero fue el espanto, claro está. Después, la estupefacción lógica de quien contempla a un cadáver que trasiega una copa de anís Cózar con la intención de mejor deglutir el ya aludido alfajor. Finalmente, el requerimiento de auxilio al señor arcipreste, presente en la sala, quien, con el rostro demudado y entre aspavientos y gestos de exoneración, negaba participación alguna en el milagro.
Ante la insistencia del presbítero, los deudos sugirieron que, tal vez, y en contra de lo acostumbrado, aquella taumaturgia del muerto que se levanta y anda no estuviera emparentada con otros sucesos escatológicos de similar apariencia e improbabilidad en los que cabe apreciar la intervención de la mano de Dios. “Quizás nos encontremos ante lo que bien podríamos llamar, para mejor entendernos, un milagro civil”, reflexionó un primo segundo del finado, mientras éste, ajeno al revuelo que habían provocado sus actos entre la concurrencia, acometía en ese mismo instante el asalto a un polvorón de canela.
Quizás la responsabilidad sobre aquel hecho antinatural correspondiera al presidente del Círculo Mercantil y portavoz de la grandes empresas de la comarca, quien, en un loable intento por facilitar nuevos yacimientos de mano de obra a la apesadumbrada patronal, habría ideado el artificio de recurrir a los muertos como ardid para recuperar el tono de la economía pues, como de todos es sabido, un difunto puede subvenir perfectamente a sus escasas necesidades con apenas un tercio del salario mínimo interprofesional. Quizá, sin embargo, aquel despertar de entre los muertos fuera un rapto poético atribuible a una inspirada composición lírica declamada por el rapsoda local, gloria de las letras autóctonas e hijo predilecto de la ciudad, aunque tal posibilidad fue pronto despreciada. “Un poema de éste puede dormir a una oveja, pero difícilmente despertará a un muerto”, objetó el empleado de la funeraria entre el asentimiento cómplice del respetable.
Y en éstas estaban, los invitados preguntándose quién había sido y el fiambre escanciando otro generoso chorro de aguardiente en la copa, cuando, de improviso, se dejó oír la voz tonante del señor alcalde quien, en el latín que creyó avalado por sus recuerdos del instituto y el visionado de la serie “Yo, Claudio”, sentenció: “Mea culpa sine qua non”. El mismo cadáver, impresionado por el latinajo, se despreocupó de la bandeja de los dulces para admirar al primer edil, a quien ya creía autor inequívoco de aquel milagro civil. El jefe de la leal oposición municipal no dejaría de lamentarse en los días sucesivos de su ausencia de reflejos ni de envidiar la osadía de su oponente, quien claramente le había ganado por la mano.
Pasados los 40, todo lo que queda es engordar.
Los líquidos acumulados durante décadas comienzan a violentar las líneas del
cuerpo; el rostro se abotarga; sobre el vientre, expedita llanura en otro
tiempo, comienza a erguirse una abrupta colina de grasa; el diámetro de los
tobillos se ensancha; flácidas cortinas de piel oscilante se mecen bajo los
brazos; los glúteos se disputan con saña fratricida el espacio en el que, hasta
entonces, habían convivido en plácida vecindad. La vida engorda.
El espejo me devuelve el reflejo de uno de estos individuos orondos y me malicio que ese tipo, tan parecido a mí, se ha comido a quien yo era.
Resulta una excentricidad, no lo niego, pero esta sensibilidad recién adquirida para apreciar el incremento de volumen del cuerpo adopta, en mi caso, una dimensión moral. Me explicaré. No sólo me veo gordo a mí mismo, sino que advierto con horror cómo la gente a la que dispenso mi afecto también ha sido atacada por este proceso lento pero irreversible al final del cual aguardan unos pantalones de la talla 64. Todos aquéllos a quienes profeso mis simpatías (que, son, por lo tanto, todos los que, según mi particular percepción, albergan virtudes y cualidades que me resultan gratas) están gordos. A mis ojos, una persona virtuosa en nada se distingue de un luchador de sumo.
Por supuesto, esta alucinación, porque no puede tratarse de otra cosa, posee un carácter simétrico. Sucede que cuando mi atención se concentra en las personas hacia las que siento una indisimulada antipatía el fenómeno se invierte. Si la casualidad me obliga a cruzarme en la calle con uno de estos sujetos despreciables, no veo al villano, al usurero o al hipócrita sino a un individuo estilizado, de armónicas facciones, ajeno a los lastres que impone la obesidad, grácil y ligero como la Paulova, todo un figurín. Y es entonces cuando me persuado de que el mal y su práctica proporcionan un tipín que no puede prometer ningún producto dietético del mercado.
No aspiro a ser el único trastornado aquejado de esta disfunción sensorial. Puede ser, y no crea que no medito sobre ello, que aquéllos a quienes tengo por gente abyecta se enfrenten, apostados ante el espejo, al reflejo de un ser humano de dimensiones paquidérmicas. Quizás, los malvados que me parecen sílfides se lamenten de lo mucho que han engordado en los últimos años. Y, del mismo modo, pudiera ser que ellos, de reparar en mi apariencia, hallaran en mí a un individuo enjuto y fibroso. La existencia es gorda o enclenque según los ojos de quien la juzgue.
Esta subjetividad, que impide la clasificación moral de los moradores del planeta en gordinflones y flacuchos, constituye un serio obstáculo para el progreso de la humanidad y el perfeccionamiento de nuestras sociedades. Imaginemos una civilización en la que, de manera objetiva, mensurable y con posibilidad de verificación, pudiera aseverarse que las buenas personas tienen, sin excepción, papada, barriga cervecera y arrastran diez arrobas por las vías públicas. Consecuentemente, en esta sociedad utópica, los flacos serían, necesariamente, gente de poco fiar, pervertidos, simuladores, rufianes, traicioneros, amigos de lo ajeno, perjuros, taimados, serviles, mendaces… Esto es, la esencia de la malignidad.
Una humanidad así organizada, depararía no pocos beneficios al bien público. Podríamos saber si el tendero nos sisa en el peso de los calabacines con tan sólo echarle un vistazo. Advertiríamos sin dificultades si el candidato del cartel electoral es un mentiroso o un sujeto íntegro. Acudiríamos al altar en la seguridad de que nuestra pareja observará su obligación de fidelidad hasta sus últimos días. Los tenderos, los candidatos y los cónyuges, cuanto más gordos, más fiables.
Una vida así de gorda nos protegería de la desdicha.
El espejo me devuelve el reflejo de uno de estos individuos orondos y me malicio que ese tipo, tan parecido a mí, se ha comido a quien yo era.
Resulta una excentricidad, no lo niego, pero esta sensibilidad recién adquirida para apreciar el incremento de volumen del cuerpo adopta, en mi caso, una dimensión moral. Me explicaré. No sólo me veo gordo a mí mismo, sino que advierto con horror cómo la gente a la que dispenso mi afecto también ha sido atacada por este proceso lento pero irreversible al final del cual aguardan unos pantalones de la talla 64. Todos aquéllos a quienes profeso mis simpatías (que, son, por lo tanto, todos los que, según mi particular percepción, albergan virtudes y cualidades que me resultan gratas) están gordos. A mis ojos, una persona virtuosa en nada se distingue de un luchador de sumo.
Por supuesto, esta alucinación, porque no puede tratarse de otra cosa, posee un carácter simétrico. Sucede que cuando mi atención se concentra en las personas hacia las que siento una indisimulada antipatía el fenómeno se invierte. Si la casualidad me obliga a cruzarme en la calle con uno de estos sujetos despreciables, no veo al villano, al usurero o al hipócrita sino a un individuo estilizado, de armónicas facciones, ajeno a los lastres que impone la obesidad, grácil y ligero como la Paulova, todo un figurín. Y es entonces cuando me persuado de que el mal y su práctica proporcionan un tipín que no puede prometer ningún producto dietético del mercado.
No aspiro a ser el único trastornado aquejado de esta disfunción sensorial. Puede ser, y no crea que no medito sobre ello, que aquéllos a quienes tengo por gente abyecta se enfrenten, apostados ante el espejo, al reflejo de un ser humano de dimensiones paquidérmicas. Quizás, los malvados que me parecen sílfides se lamenten de lo mucho que han engordado en los últimos años. Y, del mismo modo, pudiera ser que ellos, de reparar en mi apariencia, hallaran en mí a un individuo enjuto y fibroso. La existencia es gorda o enclenque según los ojos de quien la juzgue.
Esta subjetividad, que impide la clasificación moral de los moradores del planeta en gordinflones y flacuchos, constituye un serio obstáculo para el progreso de la humanidad y el perfeccionamiento de nuestras sociedades. Imaginemos una civilización en la que, de manera objetiva, mensurable y con posibilidad de verificación, pudiera aseverarse que las buenas personas tienen, sin excepción, papada, barriga cervecera y arrastran diez arrobas por las vías públicas. Consecuentemente, en esta sociedad utópica, los flacos serían, necesariamente, gente de poco fiar, pervertidos, simuladores, rufianes, traicioneros, amigos de lo ajeno, perjuros, taimados, serviles, mendaces… Esto es, la esencia de la malignidad.
Una humanidad así organizada, depararía no pocos beneficios al bien público. Podríamos saber si el tendero nos sisa en el peso de los calabacines con tan sólo echarle un vistazo. Advertiríamos sin dificultades si el candidato del cartel electoral es un mentiroso o un sujeto íntegro. Acudiríamos al altar en la seguridad de que nuestra pareja observará su obligación de fidelidad hasta sus últimos días. Los tenderos, los candidatos y los cónyuges, cuanto más gordos, más fiables.
Una vida así de gorda nos protegería de la desdicha.
viernes, 4 de noviembre de 2011
"¡Oh, el periodismo, cuán noble y elevado oficio!". Son éstas palabras del señor concejal de Alumbrado, pronunciadas en presencia de los periodistas convocados a la inauguración del curso para desempleados “Introducción al punto de cruz impermeable: sus aplicaciones a la confección de trajes de buzo”, una iniciativa promovida por el Excelentísimo Ayuntamiento en colaboración con la Sociedad Federada de Pesca Submarina “La Brótola”. El concejal, particularmente inspirado este día, continúa.
“¡Oh, el periodismo! El Watergate, Woodward y Bernstein, el premio Pulitzer, el Frankfurter Allgemeine Zeitung... ¡Qué hermosa ocupación! ¿No es cierto?”.
Quien replica es el redactor del “Saladillo’s Chronicle”, único superviviente del expediente de regulación de empleo que, financiado por la Junta de Andalucía, ha puesto a veinte de sus compañeros de patitas en la calle.
“¿Depende?”, observa estupefacto el responsable del alumbrado municipal.
“Sí, depende. Verá, es fácil de explicar. Para ello bastará recurrir a un símil. Bueno, ya sabe, los periodistas somos prácticamente poetas, gente familiarizada con los símiles, las anáforas, los anacolutos, las metáforas y las sinécdoques. En esta ocasión como le digo, hemos elegido un símil”.
“Imagine que una mañana recibe entre su correspondencia una carta de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de Tailandia, si es que tal cosa existe. Las autoridades tailandesas le invitan a viajar a Bangkok a fin de visitar su nuevo centro para la rehabilitación de pederastas, zoófilos y otras varias depravaciones sexuales. Una interesante experiencia en el ámbito de la reeducación criminal, sin duda”.
“Un simpático guarda le conduce por las instalaciones al tiempo que le instruye sobre las severas medidas de seguridad que rigen en el centro. Y, acto seguido le conduce a las cocinas”.
“Allí le aguardan tres sujetos malencarados, con el torso desnudo, cubiertos apenas por un mandil estampado de lamparones y otras excrecencias, a quienes el guarda presenta como los cocineros del presidio. Son unos tipos gordos, sudorosos, sobre cuyos hombros desnudos se anudan matas de abundante vello ensortijado. A su llegada, los cocineros se encuentran afanados en la desalentadora tarea de remover con una pala inmensa un mejunje verde y grumoso que burbujea en el interior de un perol abollado y jaspeado por el óxido. Y es entonces cuando va usted y dice. “¡Oh, la cocina, qué arte tan elevado! La deconstrucción de los alimentos, Ferrán Adriá, la cuisine française con su bouillabaise, su vichyssoise, su foie de canard... ¡Qué hermosa ocupación! ¿No es cierto?”
Dicho lo cual, y movidos por lo que sin duda habrá de ser una inspiración corporativa, los cocineros se abalanzan sobre usted, le aferran del gaznate, lo conducen violentamente a las duchas y, allí, en la intimidad que procura el alicatado, arrojan al suelo una pastilla de Oil of Ulay para, acto seguido, invitarle a agacharse a recogerla”.
“Ya ve usted. Pues con el periodismo es igual. Con la única diferencia de que los periodistas somos gente refinada, con estudios, prácticamente artistas, capaces de pasar por alto cualquier impertinencia. Y no se preocupe: con nosotros su honra está a salvo”.
domingo, 11 de septiembre de 2011
Cuando no parece haber salida, cuando los hados se confabulan contra quien en otro tiempo los había invocado con éxito, cuando las puertas se cierran y no existe vano alguno a través del cual precipitarse a la calle, cuando, en fin, a la fuerza ahorcan, la mente humana siempre acaba pariendo una idea luminosa que pone fin a toda zozobra y nos saca del atolladero. Mi padre lo decía: “Dios aprieta, pero no ahoga”. Debe de ser verdad.
Siempre se nos acaba ocurriendo algo en el último instante.
A propósito de todo esto, me gustaría traer aquí, por ilustrativa, la historia de un reputado literato falangista cuya excentricidad le condujo a repudiar todo consumo de carne, extemporánea salida en época de estraperlistas y carpantas. Su círculo más íntimo en el Ateneo, también hombres de letras afectos al régimen, no acababa de salir de su estupefacción ante lo que tomaban por extravío de su amigo, quien, pudiendo permitirse por su posición un buen chuletón de Ávila prefería, sin someterlo a duda, una especiada ración de rábanos y nabos. Una incredulidad que se tornaba desazón cuando trataban de imaginar las cenas de Nochebuena en aquella casa triste, perfumada por el hedor del repollo hervido y las coles de Bruselas. Dábanle vueltas y no acertaban a representarse la escena. ¿Qué dieta cultivaría la familia de su amigo en fechas tan señaladas? ¿Cómo aceptar que en una casa española de gente tan principal, en la conmemoración del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, no humeara sobre la mesa un pollo torrado y crujiente, con sus doradas patatas alineadas en torno al cadáver, su ramita de romero y su limón obturando el recto del malhadado animal? Si las familias que habían manifestado su inquebrantable adhesión al Caudillo y a su misión redentora de España, si esta gente, como digo, llegada la Nochebuena, sacrificaba a diestro y siniestro pavos, pulardas, capones, faisanes, perdices e, incluso, algún que otro jabalí, ¿por qué este falangista de primera hora había sucumbido a la chaladura, tan impropia de su clase, de renunciar a la ingesta de carne? Y, por encima de todas las cosas, ¿cómo podía justificar su profesión de fe católica si el mismísimo 24 de diciembre, y probablemente ofendiendo a Dios de este modo, se negaba matar bicho alguno?
“Una coliflor. En casa de éste matan una coliflor”, se oyó decir a uno de los socios más conspicuos del Ateneo. Una idea genial, de la estirpe de las ideas sublimes de las que venimos hablando, expresada en apenas tres palabras (“matan-una-coliflor”), tres palabras que lo justifican todo, que destierran toda duda que pudiera cernirse sobre la integridad de las convicciones falangistas de este amante de los berros, sobre la piedad de su ideario, sobre los sólidos principios en los que se asientan su casa y su hacienda. Preferirá las berzas al codillo, pero es un hombre de orden, dirá de él el partero de esta coartada, de esta ocurrencia providencial que, sin duda alguna, salvó a este hombre del paredón, adonde habría sido conducido sin remedio. Por comer pepinos, como los rojos.
Ideas encomiables y oportunas que, como la que pone fin a la historia hasta aquí narrada, salvan vidas, orientan el destino de razas y pueblos enteros, exorcizan las miles de amenazas que acechan la seguridad de las gentes y su bienestar.
Ideas como la que nos será reiterada por radio, televisión y prensa durante los próximos meses. Esta idea: el partido tiene la solución de todos los problemas que en esta hora nos sumen en la más negra incertidumbre. El partido, cualquiera que sean sus siglas, acabará con el déficit y los malos usos en la gestión de la cosa pública, el nepotismo y la indiferencia hacia la voluntad popular, el transfuguismo, la corrupción y todas esas lacras que han venido lastrando el desarrollo del país.
Una idea efervescente, fresca y seductora: si el partido, cualquiera que sean sus siglas, creó el problema, raro será que no sea capaz de dar con la solución. Y sin necesidad de pedir disculpas a nadie por los daños causados.
Una idea genial, sin duda. Y tras proponerla en campaña, se comerán un pollo. Algo que nunca habría hecho el falangista seducido por las berzas.
jueves, 2 de septiembre de 2010
Agotados los argumentos falaces, los arteros embelecos, la seducción interesada, la sugestión hipnótica, las argucias de trilero y otras tantas estrategias de publicidad y propaganda, la opinión pública ya no se deja persuadir con la facilidad de antaño. No puede llegar usted a imaginar lo reacia y suspicaz que se muestra la gente ante quien pretende defender la bondad de un discurso político, una soflama sindical o una apología de los productos facturados por la casa Avon. En fin, que nadie se cree nada.
La situación ha alcanzado un punto crítico, como usted podrá suponer. El mundo de hoy no puede concebirse desposeído de sus votantes, sus militantes, sus consumidores, sus devotos feligreses, sus hinchas y sus contribuyentes. Si llegara el día, abominable a todas luces, en el que toda esta legión de seres humanos por convencer se resistiera a ser convencida, todo el edificio de nuestra civilización se vendría abajo con la facilidad que un niño demuele un castillo de naipes.
La certeza de que este cataclismo se desencadenará sin remedio si no adoptamos las medidas precautorias exigidas ha llevado a un selecto grupo de políticos españoles, cuyas deslumbrantes luces amortigua un voluntario anonimato, a proponer un nuevo expediente retórico e intelectual que permita someter a toda esta caterva de inadaptados, empeñada en poner en duda los programas electorales, el contenido de los prospectos de los laxantes, los evangelios, los idearios revolucionarios y, sin respetar institución alguna, la información televisiva del Teleprograma.
Según estos custodios anónimos de la civilización occidental y sus logros, bastará con introducir cualquier discurso que haya de pronunciarse en público con una consideración previa que pondere la fugacidad del tiempo, la inanidad de nuestra especie, la volubilidad de la existencia y, en fin, el carácter inexorable de la muerte. Dé por seguro que tal referencia predispondrá a la angustia a quienes la estadística señala, por su edad avanzada, como aquéllos que serán arrebatados por las garras de la Parca en fechas en absoluto remotas. No le quepa duda de que el efecto alcanzará también a los más jóvenes, a los que habrá de hacerse notar que, pese a los cálculos estadísticos más arriba mencionados, la muerte, en una de sus infaustas frivolidades, puede arrancar para la fosa lo mismo a un vejestorio valetudinario que a un cuerpo núbil y pubescente desbordante de salud.
Pese a la oportunidad de su utilización, este ingenio ideado para la persuasión de las masas no es nuevo. La cosa es bien sencilla, y ya fue intuida por los grandes conductores de pueblos y los beligerantes caudillos que en otros siglos gobernaron el mundo. Todo se funda en el principio de que el mal mayor hace palidecer, favorece el menosprecio y condena al olvido al mal menor. Si ocurriera que alguien llamara a su puerta para anunciarle que mañana mismo abandonará este valle de lágrimas víctima de una apoplejía, resultaría del todo probable que dejara de preocuparse por esa incipiente alopecia que amenaza con dibujarle en la coronilla una tonsura de fraile del diámetro de una moneda de diez duros.
Tal y como han sabido ver esos hombres providenciales cuya clarividencia no podemos dejar de encarecer aquí, las aplicaciones prácticas de este expediente resultan infinitas. ¿Cómo podrá inquietarnos una subida de impuestos abusiva si andamos convencidos de que habremos de morir mañana? ¿Quién hará acopio de los arrestos necesarios para reclamar a la administración municipal el asfaltado de su calle si la única avenida que se abre ante nosotros es aquélla que ha de conducirnos al vórtice mismo del vacío, al abismo, a la nada más absoluta? ¿Qué ganaremos con oponernos a una reforma del sistema productivo que mengüe nuestros salarios si no hay más futuro que la frialdad de la sepultura y la cría de malvas?
Las autoridades le recuerdan que, más tarde o más temprano, acabará por diñarla. Así que haga el favor de dejar de joder la marrana.
La situación ha alcanzado un punto crítico, como usted podrá suponer. El mundo de hoy no puede concebirse desposeído de sus votantes, sus militantes, sus consumidores, sus devotos feligreses, sus hinchas y sus contribuyentes. Si llegara el día, abominable a todas luces, en el que toda esta legión de seres humanos por convencer se resistiera a ser convencida, todo el edificio de nuestra civilización se vendría abajo con la facilidad que un niño demuele un castillo de naipes.
La certeza de que este cataclismo se desencadenará sin remedio si no adoptamos las medidas precautorias exigidas ha llevado a un selecto grupo de políticos españoles, cuyas deslumbrantes luces amortigua un voluntario anonimato, a proponer un nuevo expediente retórico e intelectual que permita someter a toda esta caterva de inadaptados, empeñada en poner en duda los programas electorales, el contenido de los prospectos de los laxantes, los evangelios, los idearios revolucionarios y, sin respetar institución alguna, la información televisiva del Teleprograma.
Según estos custodios anónimos de la civilización occidental y sus logros, bastará con introducir cualquier discurso que haya de pronunciarse en público con una consideración previa que pondere la fugacidad del tiempo, la inanidad de nuestra especie, la volubilidad de la existencia y, en fin, el carácter inexorable de la muerte. Dé por seguro que tal referencia predispondrá a la angustia a quienes la estadística señala, por su edad avanzada, como aquéllos que serán arrebatados por las garras de la Parca en fechas en absoluto remotas. No le quepa duda de que el efecto alcanzará también a los más jóvenes, a los que habrá de hacerse notar que, pese a los cálculos estadísticos más arriba mencionados, la muerte, en una de sus infaustas frivolidades, puede arrancar para la fosa lo mismo a un vejestorio valetudinario que a un cuerpo núbil y pubescente desbordante de salud.
Pese a la oportunidad de su utilización, este ingenio ideado para la persuasión de las masas no es nuevo. La cosa es bien sencilla, y ya fue intuida por los grandes conductores de pueblos y los beligerantes caudillos que en otros siglos gobernaron el mundo. Todo se funda en el principio de que el mal mayor hace palidecer, favorece el menosprecio y condena al olvido al mal menor. Si ocurriera que alguien llamara a su puerta para anunciarle que mañana mismo abandonará este valle de lágrimas víctima de una apoplejía, resultaría del todo probable que dejara de preocuparse por esa incipiente alopecia que amenaza con dibujarle en la coronilla una tonsura de fraile del diámetro de una moneda de diez duros.
Tal y como han sabido ver esos hombres providenciales cuya clarividencia no podemos dejar de encarecer aquí, las aplicaciones prácticas de este expediente resultan infinitas. ¿Cómo podrá inquietarnos una subida de impuestos abusiva si andamos convencidos de que habremos de morir mañana? ¿Quién hará acopio de los arrestos necesarios para reclamar a la administración municipal el asfaltado de su calle si la única avenida que se abre ante nosotros es aquélla que ha de conducirnos al vórtice mismo del vacío, al abismo, a la nada más absoluta? ¿Qué ganaremos con oponernos a una reforma del sistema productivo que mengüe nuestros salarios si no hay más futuro que la frialdad de la sepultura y la cría de malvas?
Las autoridades le recuerdan que, más tarde o más temprano, acabará por diñarla. Así que haga el favor de dejar de joder la marrana.
domingo, 29 de agosto de 2010
La vida mundana en una ciudad de modesto tamaño presenta peculiaridades que no pueden rastrearse en urbes más populosas donde la mayoría de sus moradores no han tenido la oportunidad de ser debidamente presentados. En estas ciudades pequeñas, quien aspire a ser aceptado en la buena sociedad autóctona deberá multiplicar su presencia pública con el frenesí del que sólo es capaz aquél que ansía significarse. El don de gentes y la campechanía, sin llegar a desdeñar la erudición, el atractivo físico y el patrimonio personal, son virtudes recomendables para quienes frecuentan los ambientes mundanos de las ciudades de provincias.
No siempre, sin embargo, las gracias particulares con las que cada personalidad se adorna alcanzan para satisfacer las exigencias de estas aristocracias locales. Esta clase de convecinos selectos se rige por estrictos criterios de admisión, a pesar de que, como resulta evidente, la distinción y el “charme” del que se envanecen se extinguen en cuanto atraviesan las lindes del término municipal.
Como sucede que, en la práctica totalidad de las ocasiones, la delicadeza de las formas, el donaire y el atractivo natural no concurren entre los ejemplares de esta especie, estas criaturas mundanas se ven obligadas a fingir. Es esta impostura la que mantiene activa la vida social en todas esas localidades de las que bien puede decirse, atendiendo a sus dimensiones, población e influencia, que no alcanzan a ser ni chicha ni “limoná”.
Mienten a los demás y a sí mismos para poder sostener que, sin lugar a dudas, la agitación cultural en su ciudad constituye una evidencia que queda constatada en la proliferación de talentos contrastados en las más diversas ramas de las artes plásticas y la literatura. Sólo en una ciudad así, y bajo el mecenazgo de los que son alguien, se da el caso de ser invitado a una galería que cobija una obra pictórica cuya sola exhibición pone de manifiesto lo generoso que puede llegar a ser el Código Penal español. En sociedades más civilizadas, el pintor sería conducido por la fuerza pública ante el juez de guardia para su posterior ingreso en prisión incomunicada. Y sin fianza.
Otra de las instituciones en las que cabe apreciar la larga mano de esta élite aborigen es la que encarna la figura del pregonero. Cualquier cenutrio puede ser removido por los cenáculos locales a la condición de pregonero. De hecho, no hay nada más venerado en una ciudad de provincias que un pregonero, sea cual sea su encomienda: anunciar las fiestas patronales, exaltar alguna imagen mariana o encarecer las bondades del partido, el sindicato o la beneficencia. El pregonero sube al estrado, y en el reducido periodo de tiempo que media entre la hora del almuerzo y el crepúsculo, ensarta con desahogo una ristra de sandeces, simplezas y obviedades que serán aplaudidas de manera incondicional por el auditorio, ya esté éste integrado por cofrades, militantes o miembros de comité de empresa. El público asistente, todo lo más, fingirá lamentar que aquella perorata insufrible haya resultado tan breve y, sobre todo, que el orador no haya tenido la ocurrencia de ofrecer al respetable una disertación compuesta en rima consonante. La buena sociedad aprecia con sutileza diletante la poesía de altura.
Los estupefactos habitantes de estas pequeñas poblaciones no sabrían qué cosa hacer si esta casta de conciudadanos, integrada por seres providenciales, decidiera un buen día incumplir sus obligaciones y, en esta actitud, abandonar la organización de homenajes; suspender la institución de nuevos premios literarios; cesar en la inauguración de salas culturales, pabellones deportivos y calles recientemente asfaltadas; ignorar los ágapes anuales ofrecidos durante los festejos locales a los agentes económicos y sociales, quienesquiera que éstos sean; dejar de descubrir los bustos dedicados a los próceres y renunciar a presidir la recepción que merecen las autoridades regionales y nacionales en su visita a la localidad.
viernes, 20 de agosto de 2010
El día de su trigésimo noveno cumpleaños, Próspero X., concejal de alumbrado, adquirió en unos grandes almacenes un elector a muy buen precio. El caballero con derecho a voto descansaba con desinterés en el escaparate. A sus pies, el reclamo de un cartel coloreado identificaba el producto como un artículo con una rebaja del 50 por ciento sobre su precio de mercado. Una oferta que, a ojos de un modesto delegado municipal, se antojaba una auténtica bicoca.
Los primeros días de convivencia auguraron la relación turbia y distanciada que el transcurso del tiempo vino a confirmar. El señor votante, ataviado con un terno gris arrugado, fumaba compulsivamente y, ajeno a todo lo que sucedía en su entorno, ocupaba moroso el sofá del saloncito familiar sin dedicar una sola mirada de aliento a su propietario. Si el concejal anunciaba la publicación en la prensa local de un comentario elogioso dedicado a alguna de las iniciativas emprendidas por el departamento municipal cuyos destinos regía, el elector, absolutamente indiferente a las expansiones de gozo protagonizadas por su amo, se encogía de hombros, bostezaba y, con manifiesta voluntad de zaherir, comenzaba a tararear entre dientes los compases del bolero “Solamente una vez”. La displicencia y malevolencia de aquel sujeto ocasionaron una severa crisis emocional a X., de natural sentimental. A tal extremo llegó su desolación que todos los lunes, miércoles y viernes, de seis a ocho, confiaba sus frustraciones al psicoterapeuta del partido.
Su nombramiento como delegado provincial permitió a X. aumentar el número y la calidad de sus influencias y sanear las cuentas de su casa. Para celebrar su recién estrenada posición, creyó oportuno incorporar a su servicio a un nuevo elector cuya compañía le resarciera de los desaires a los que le sometía cotidianamente aquel señor del terno gris y el rostro desabrido. Llegó así a su domicilio en paquete postal exprés una joven entusiasta de hábitos higiénicos pulquérrimos, rellenas caderas y risa argentina, regada por una fragancia cuyos efluvios evocaban un alma franca e ingenua. La muchacha colmó de alegría aquella casa hasta entonces lóbrega y melancólica. La chica, comprada a plazos en un establecimiento especializado en electores por correo, celebraba con ruidosas alharacas el más mínimo de los logros alcanzados por su anfitrión en su quehacer político. Abrazaba con sus rosáceos brazos el cuello del afortunado delegado provincial, elogiaba sus dones, encarecía sus atributos intelectuales, rogaba a Dios una carrera fulgurante para aquél que tantos beneficios procuraba a la comunidad. Ni que decir tiene que el delegado provincial estaba encantado. El elector del terno gris se limitaba a guardar silencio mientras dedicaba miradas salaces a las piernas de la muchacha.
La profecía de la incondicional electora acabó por cumplirse. X. se fajó durante años en el escaño del parlamento regional hasta el cual el partido le había promovido. Más tarde, ocupó un asiento en el Congreso de los Diputados con la discreción que se supone a quien ha resultado elegido en el puesto número tres de la lista por Guadalajara. Finalmente, coronó su exitosa carrera con una cartera ministerial y un cargo relevante en la ejecutiva nacional de la organización.
Tan decorosa posición le granjeó los recursos necesarios para cerrar la compra de un par de miles de electores cuyo estreno se formalizó en el transcurso de un mitin fin de campaña en la coqueta localidad de Anchuela del Pedregal. X. pronunció lo que bien le pareció un discurso corajudo y esclarecedor, una llamada a la sensatez civil y un estímulo a la defensa del bien común. Cuando, al término de su perorata, aquellas dos mil criaturas entregadas prorrumpieron en una cerrada ovación, el señor ministro se sintió persuadido de que aquellos cálidos aplausos encerraban el espíritu mismo de la democracia.
Inadvertido entre la multitud, el elector desengañado entonaba, como antaño, el viejo bolero mientras su mirada viajaba sin peajes a lo largo de las piernas de las muchachas.
Los primeros días de convivencia auguraron la relación turbia y distanciada que el transcurso del tiempo vino a confirmar. El señor votante, ataviado con un terno gris arrugado, fumaba compulsivamente y, ajeno a todo lo que sucedía en su entorno, ocupaba moroso el sofá del saloncito familiar sin dedicar una sola mirada de aliento a su propietario. Si el concejal anunciaba la publicación en la prensa local de un comentario elogioso dedicado a alguna de las iniciativas emprendidas por el departamento municipal cuyos destinos regía, el elector, absolutamente indiferente a las expansiones de gozo protagonizadas por su amo, se encogía de hombros, bostezaba y, con manifiesta voluntad de zaherir, comenzaba a tararear entre dientes los compases del bolero “Solamente una vez”. La displicencia y malevolencia de aquel sujeto ocasionaron una severa crisis emocional a X., de natural sentimental. A tal extremo llegó su desolación que todos los lunes, miércoles y viernes, de seis a ocho, confiaba sus frustraciones al psicoterapeuta del partido.
Su nombramiento como delegado provincial permitió a X. aumentar el número y la calidad de sus influencias y sanear las cuentas de su casa. Para celebrar su recién estrenada posición, creyó oportuno incorporar a su servicio a un nuevo elector cuya compañía le resarciera de los desaires a los que le sometía cotidianamente aquel señor del terno gris y el rostro desabrido. Llegó así a su domicilio en paquete postal exprés una joven entusiasta de hábitos higiénicos pulquérrimos, rellenas caderas y risa argentina, regada por una fragancia cuyos efluvios evocaban un alma franca e ingenua. La muchacha colmó de alegría aquella casa hasta entonces lóbrega y melancólica. La chica, comprada a plazos en un establecimiento especializado en electores por correo, celebraba con ruidosas alharacas el más mínimo de los logros alcanzados por su anfitrión en su quehacer político. Abrazaba con sus rosáceos brazos el cuello del afortunado delegado provincial, elogiaba sus dones, encarecía sus atributos intelectuales, rogaba a Dios una carrera fulgurante para aquél que tantos beneficios procuraba a la comunidad. Ni que decir tiene que el delegado provincial estaba encantado. El elector del terno gris se limitaba a guardar silencio mientras dedicaba miradas salaces a las piernas de la muchacha.
La profecía de la incondicional electora acabó por cumplirse. X. se fajó durante años en el escaño del parlamento regional hasta el cual el partido le había promovido. Más tarde, ocupó un asiento en el Congreso de los Diputados con la discreción que se supone a quien ha resultado elegido en el puesto número tres de la lista por Guadalajara. Finalmente, coronó su exitosa carrera con una cartera ministerial y un cargo relevante en la ejecutiva nacional de la organización.
Tan decorosa posición le granjeó los recursos necesarios para cerrar la compra de un par de miles de electores cuyo estreno se formalizó en el transcurso de un mitin fin de campaña en la coqueta localidad de Anchuela del Pedregal. X. pronunció lo que bien le pareció un discurso corajudo y esclarecedor, una llamada a la sensatez civil y un estímulo a la defensa del bien común. Cuando, al término de su perorata, aquellas dos mil criaturas entregadas prorrumpieron en una cerrada ovación, el señor ministro se sintió persuadido de que aquellos cálidos aplausos encerraban el espíritu mismo de la democracia.
Inadvertido entre la multitud, el elector desengañado entonaba, como antaño, el viejo bolero mientras su mirada viajaba sin peajes a lo largo de las piernas de las muchachas.
jueves, 12 de agosto de 2010
La violencia inspirada por la costumbre es la peor que cabe ejercer sobre el sentido común. La opinión general, en particular aquélla que se funda en los hábitos de la comunidad, vencerá siempre a la razón, la prudencia y la sensatez. Fustigarse las espaldas con un cilicio hasta la tumefacción podrá parecer una abominación, pero si esta inclinación a arrancarse el pellejo a tiras por voluntad propia ha sido bendecida con el título de tradición, entonces no queda nada que objetar.
En no pocas ocasiones, la costumbre, los hábitos comúnmente aceptados, resultan ajenos a los criterios que la razón impone. Un islandés que en lo más crudo del invierno se solaza entre el hielo en un baño de agua gélida replicará, a quien lo tome por loco, que tales esparcimientos son una seña identificativa de su raza y, para mayor abundamiento, una práctica sanísima que estimula la circulación sanguínea y la producción de esperma. No existe razonamiento capaz de persuadirnos de abandonar nuestras costumbres más irracionales.
Entre las verdades que se erigen sobre los prejuicios de la costumbre descuella la predilección que el común de los pueblos habitantes de los territorios civilizados siente por el verano. El calendario señala la llegada del 21 de junio, y es entonces cuando hordas de extranjeros e indígenas recorren centenares de kilómetros para conquistar una parcela de playa sobre la que abandonarse a los efectos lacerantes de los rayos ultravioletas y a la presión que sobre las zonas más íntimas ejerce la gomilla del tanga. Ciertamente es una idea insensata, pero todo el mundo adora el verano.
Pese a tales creencias, arraigadas como hemos visto en la fuerza de la costumbre, resulta obvio que tras los meses estivales se embosca una infinidad de amenazas. Pero ni las evidencias científicas ni las llamadas a la reflexión menoscabarán un ápice el prestigio adquirido por la estación en la que se antoja más probable fallecer víctima de una descomposición intestinal.
El verano es fabuloso, piensan, y nada les hará cambiar de parecer. Ni la proliferación de las intoxicaciones alimentarias, ni la acción inmisericorde del sol y sus consecuentes estragos cutáneos, ni los calores nocturnos que invitan al insomnio, ni las picaduras voraces de los insectos espoleados por la canícula, ni el riesgo cierto de ser víctima de una insolación fatal, ni la probabilidad de perecer a causa de un ahogamiento por inmersión, ni la expectativa horrenda de sufrir el enfurecido ataque de una carabela portuguesa...
Por si todo esto fuera poco, el verano justifica la abstinencia intelectual. Como sus propietarios, las neuronas se marchan de vacaciones nada más instalarse el estío. Los periódicos y los informativos de radio y televisión dejan de lado los sesudos debates sobre política internacional para regalarse con refrescantes reportajes a propósito de la milenaria técnica de la sardina espetada, la conveniencia de embadurnar a niños y ancianos con protectores solares eficaces o los peligros que entraña entregarse a los servicios de las masajistas chinas en las playas de nuestro litoral.
Las lecturas adelgazan, y, como medida precautoria para evitar una congestión meníngea irreversible, sustituimos a los clásicos por los engendros novelados de Paulo Coelho, la última publicación de un escritor sueco de nombre impronunciable especializado en tramas policíacas y o las genuinas memorias de Carmen Martínez Bordiú.
La amenaza no ha sido advertida todavía sino por los caracteres más perspicaces. Pues llegará el día en el que, desde la atalaya privilegiada que ofrece el chiringuito, podremos contar por miles, emergiendo sobre la línea del horizonte, las naves a bordo de las cuales viajarán los bárbaros que arrasarán nuestra civilización, degollarán a nuestras familias y se apropiarán de nuestras piscinas y nuestras mascotas. Vendrán a invadirnos en agosto, pues se han dado cuenta de que es, precisamente, en verano cuando nos hallamos más indefensos.
En no pocas ocasiones, la costumbre, los hábitos comúnmente aceptados, resultan ajenos a los criterios que la razón impone. Un islandés que en lo más crudo del invierno se solaza entre el hielo en un baño de agua gélida replicará, a quien lo tome por loco, que tales esparcimientos son una seña identificativa de su raza y, para mayor abundamiento, una práctica sanísima que estimula la circulación sanguínea y la producción de esperma. No existe razonamiento capaz de persuadirnos de abandonar nuestras costumbres más irracionales.
Entre las verdades que se erigen sobre los prejuicios de la costumbre descuella la predilección que el común de los pueblos habitantes de los territorios civilizados siente por el verano. El calendario señala la llegada del 21 de junio, y es entonces cuando hordas de extranjeros e indígenas recorren centenares de kilómetros para conquistar una parcela de playa sobre la que abandonarse a los efectos lacerantes de los rayos ultravioletas y a la presión que sobre las zonas más íntimas ejerce la gomilla del tanga. Ciertamente es una idea insensata, pero todo el mundo adora el verano.
Pese a tales creencias, arraigadas como hemos visto en la fuerza de la costumbre, resulta obvio que tras los meses estivales se embosca una infinidad de amenazas. Pero ni las evidencias científicas ni las llamadas a la reflexión menoscabarán un ápice el prestigio adquirido por la estación en la que se antoja más probable fallecer víctima de una descomposición intestinal.
El verano es fabuloso, piensan, y nada les hará cambiar de parecer. Ni la proliferación de las intoxicaciones alimentarias, ni la acción inmisericorde del sol y sus consecuentes estragos cutáneos, ni los calores nocturnos que invitan al insomnio, ni las picaduras voraces de los insectos espoleados por la canícula, ni el riesgo cierto de ser víctima de una insolación fatal, ni la probabilidad de perecer a causa de un ahogamiento por inmersión, ni la expectativa horrenda de sufrir el enfurecido ataque de una carabela portuguesa...
Por si todo esto fuera poco, el verano justifica la abstinencia intelectual. Como sus propietarios, las neuronas se marchan de vacaciones nada más instalarse el estío. Los periódicos y los informativos de radio y televisión dejan de lado los sesudos debates sobre política internacional para regalarse con refrescantes reportajes a propósito de la milenaria técnica de la sardina espetada, la conveniencia de embadurnar a niños y ancianos con protectores solares eficaces o los peligros que entraña entregarse a los servicios de las masajistas chinas en las playas de nuestro litoral.
Las lecturas adelgazan, y, como medida precautoria para evitar una congestión meníngea irreversible, sustituimos a los clásicos por los engendros novelados de Paulo Coelho, la última publicación de un escritor sueco de nombre impronunciable especializado en tramas policíacas y o las genuinas memorias de Carmen Martínez Bordiú.
La amenaza no ha sido advertida todavía sino por los caracteres más perspicaces. Pues llegará el día en el que, desde la atalaya privilegiada que ofrece el chiringuito, podremos contar por miles, emergiendo sobre la línea del horizonte, las naves a bordo de las cuales viajarán los bárbaros que arrasarán nuestra civilización, degollarán a nuestras familias y se apropiarán de nuestras piscinas y nuestras mascotas. Vendrán a invadirnos en agosto, pues se han dado cuenta de que es, precisamente, en verano cuando nos hallamos más indefensos.
martes, 3 de agosto de 2010
Fue el mar, animal artero e inmisericorde. Aún hoy, después de transcurridos tantos meses desde la tragedia, vemos sus rostros, oímos sus risas, advertimos la agitación contagiosa de la tripulación, la gárrula confusión de confidencias a pie de muelle antes de emprender la singladura que se reveló funesta. El perfil del buque oceanográfico “Nuestra Señora de La Palma” se recorta en el atraque, enmarcado por las líneas familiares del viejo Peñón. Los intrépidos marinos atraviesan con paso firme la escala que les conduce a las entrañas de la embarcación donde ya viaja, sin haber sido presentido, el ángel de la muerte.
La expedición había sido organizada por el Ayuntamiento de Algeciras con el propósito de conferir a la institución esa pátina de prestigio que concede cualquier empresa de carácter científico. El “Nuestra Señora de La Palma”, fletado por la Diputación Provincial, fue pertrechado para un largo viaje que habría de concluir en la Isla de Wrangel, en pleno Océano Ártico, donde un equipo de reputados especialistas debía invertir los seis meses estimados para la duración de la campaña en el estudio de la población local de morsas.
Un comité de expertos recibió la encomienda de seleccionar a los más relevantes científicos y experimentados navegantes a fin de garantizar el éxito de tamaña empresa. Era inexcusable que dicho comité estuviese compuesto por espíritus cultivados, de intelecto tenaz y diligente, avezados conocedores de las disciplinas humanísticas y de las ciencias que estudian los hábitos de las bestias del océano, gente sagaz, de sólida formación y atinado criterio. Como sucediese que resultó imposible hallar a nadie con tales condiciones, el comité de selección acabó estando integrado por el alcalde de Algeciras, el presidente de la Diputación Provincial, el jefe de la leal oposición municipal, el responsable de la Oficina de la Coordinación del Estado y, en calidad de consultor pericial, el asesor para asuntos marítimos del Ayuntamiento de Castellar.
Atrapados en el hielo, extenuados por meses de errática navegación, agotados los víveres, los integrantes de la expedición fueron sucumbiendo a las fuerzas de la naturaleza en aquel lugar del mundo tan inhóspito. Las causas de la catástrofe fueron debatidas durante semanas por los miembros de la corporación municipal sin que, a la postre, pudiera determinarse qué cúmulo de circunstancias, qué suceso imprevisto, qué conjunto de imponderables eran capaces de explicar aquella terrible desventura.
Hubo quien sugirió que los criterios seguidos para la elección de los miembros de la expedición no atendieron a las verdaderas necesidades de una misión de tal envergadura. Algunos dudaron de la capacidad del capitán del buque, un cuñado desempleado del señor alcalde entre cuyos méritos se ponderaron sus dos viajes a Ceuta en clase turista, su participación anual en la romería de la Virgen del Carmen y su tolerancia a la Biodramina. Idénticos criterios fueron los utilizados para la selección del resto de la tripulación, entre quienes podían contarse decenas de parientes consanguíneos, uterinos y afines de otros tantos cargos públicos, tan negados para la navegación como para hallar un empleo por su cuenta. El equipo científico tampoco escapó a la inquisición de los críticos. Baste decir que el biólogo coordinador, hijo de un veterano afiliado al partido, viajaba con la inseparable compañía de la fotografía de una morsa, no fuera a confundirla con un pingüino.
Sólo los enviados especiales de los diarios locales destacados a bordo fueron capaces de sobreponerse al hambre y las calamidades, y, de este modo, sobrevivir. Tampoco tiene mérito. Los míseros salarios que perciben de sus empleadores les han habituado a arrostrar todo tipo de penalidades.
La expedición había sido organizada por el Ayuntamiento de Algeciras con el propósito de conferir a la institución esa pátina de prestigio que concede cualquier empresa de carácter científico. El “Nuestra Señora de La Palma”, fletado por la Diputación Provincial, fue pertrechado para un largo viaje que habría de concluir en la Isla de Wrangel, en pleno Océano Ártico, donde un equipo de reputados especialistas debía invertir los seis meses estimados para la duración de la campaña en el estudio de la población local de morsas.
Un comité de expertos recibió la encomienda de seleccionar a los más relevantes científicos y experimentados navegantes a fin de garantizar el éxito de tamaña empresa. Era inexcusable que dicho comité estuviese compuesto por espíritus cultivados, de intelecto tenaz y diligente, avezados conocedores de las disciplinas humanísticas y de las ciencias que estudian los hábitos de las bestias del océano, gente sagaz, de sólida formación y atinado criterio. Como sucediese que resultó imposible hallar a nadie con tales condiciones, el comité de selección acabó estando integrado por el alcalde de Algeciras, el presidente de la Diputación Provincial, el jefe de la leal oposición municipal, el responsable de la Oficina de la Coordinación del Estado y, en calidad de consultor pericial, el asesor para asuntos marítimos del Ayuntamiento de Castellar.
Atrapados en el hielo, extenuados por meses de errática navegación, agotados los víveres, los integrantes de la expedición fueron sucumbiendo a las fuerzas de la naturaleza en aquel lugar del mundo tan inhóspito. Las causas de la catástrofe fueron debatidas durante semanas por los miembros de la corporación municipal sin que, a la postre, pudiera determinarse qué cúmulo de circunstancias, qué suceso imprevisto, qué conjunto de imponderables eran capaces de explicar aquella terrible desventura.
Hubo quien sugirió que los criterios seguidos para la elección de los miembros de la expedición no atendieron a las verdaderas necesidades de una misión de tal envergadura. Algunos dudaron de la capacidad del capitán del buque, un cuñado desempleado del señor alcalde entre cuyos méritos se ponderaron sus dos viajes a Ceuta en clase turista, su participación anual en la romería de la Virgen del Carmen y su tolerancia a la Biodramina. Idénticos criterios fueron los utilizados para la selección del resto de la tripulación, entre quienes podían contarse decenas de parientes consanguíneos, uterinos y afines de otros tantos cargos públicos, tan negados para la navegación como para hallar un empleo por su cuenta. El equipo científico tampoco escapó a la inquisición de los críticos. Baste decir que el biólogo coordinador, hijo de un veterano afiliado al partido, viajaba con la inseparable compañía de la fotografía de una morsa, no fuera a confundirla con un pingüino.
Sólo los enviados especiales de los diarios locales destacados a bordo fueron capaces de sobreponerse al hambre y las calamidades, y, de este modo, sobrevivir. Tampoco tiene mérito. Los míseros salarios que perciben de sus empleadores les han habituado a arrostrar todo tipo de penalidades.
La medida de su fortuna podía determinarse juzgando el montante de la factura que expidió a su viuda el médico que lo mató. Aquel hombre opulento, venerado en la bolsa e insustituible en los ágapes ofrecidos por la aristocracia en sus salones había muerto a manos de uno de los doctores de mayor renombre del país. Los elevados honorarios de aquella gloria nacional de la ciencia hipocrática despejaban cualquier duda acerca de la aptitud del galeno, cuya consulta frecuentaban marquesas, estrellas de la televisión y presidentes de entidades financieras.
Estaría de Dios, pues a nadie se le ocurre que una eminencia que cobra esa barbaridad de dinero por sus servicios pueda cometer un error fatal, un desliz de tamaña enjundia. Tal vez, si aquel hombre bueno y millonario se hubiese abandonado a los cuidados de la sanidad pública, cabría valorar la posibilidad de un comportamiento negligente, de una práctica inadecuada de la ciencia médica. Pero nada de eso puede sugerirse en el presente caso, pues hablamos, no sé si usted conoce, de un doctor que mantiene abierta consulta en La Moraleja y el Paseo del Prado, consejero de la Casa Real, presidente emérito de media docena de sociedades médicas de reputación internacional, y, por encima de todas las cosas, de un hombre de ciencia cuyos onerosos emolumentos no tienen parangón entre sus colegas.
El dinero goza de contrastados prestigios. Hay, incluso, quien estima que estando en posesión de una mediana fortuna las posibilidades de que una fuerza fatal le arrastre a uno a la humedad lóbrega de la fosa se antojan exiguas. Y si, como en el caso de nuestro millonario difunto, uno acaba finalmente sepultado bajo un manto de fragantes malvas, entonces es que nada pudo hacerse. Pero, salvo en estos casos extremos, un capital abundante permite exorcizar cualquier mal que aceche. Un magnate que fallece a una edad temprana constituye, más allá de una tragedia, un sinsentido, un absurdo, un acontecimiento que contraviene el orden de las cosas. Nadie puede aceptar sin conmoverse que el heredero de un patrimonio colosal, propietario de bancos, industrias y colecciones de arte, tenga el mismo final que una cajera de supermercado. Cada cual debería morirse con arreglo a su posición social.
Las economías de las naciones se rigen por idénticos principios. Un gran estado entra en crisis, los índices de desempleo se disparan, las entidades financieras corren todas a una a reclamar fondos públicos para mantener el negocio, el consumo se contrae, la deuda aumenta y, pese a todo ello, esta gran nación se sostiene sólida y firme, aun cuando pierda un tanto de crédito en los mercados internacionales o los menos favorecidos alboroten un rato las calles enojados con la sensación de haber sido los primeros en ser ofrecidos al sacrificio. Es el privilegio de los pudientes.
Decenas de estados pobres se desmoronan a diario sin tanta alharaca ni aspaviento. Los miserables poseen menos recursos que los plutócratas pero suelen hacer gala de una mayor dignidad cuando de lo que se trata es de morirse de hambre y asco. Los bancos europeos y americanos braman como posesos y apelan a la consolidación del mercado y la economía si algún gobierno sugiere que se acabaron las ayudas extraordinarias. La voz de millares de africanos muertos de hambre apenas si se convierte en un rumor que sólo de tarde en tarde se atiende.
Los ricos somos gente delicada.
Estaría de Dios, pues a nadie se le ocurre que una eminencia que cobra esa barbaridad de dinero por sus servicios pueda cometer un error fatal, un desliz de tamaña enjundia. Tal vez, si aquel hombre bueno y millonario se hubiese abandonado a los cuidados de la sanidad pública, cabría valorar la posibilidad de un comportamiento negligente, de una práctica inadecuada de la ciencia médica. Pero nada de eso puede sugerirse en el presente caso, pues hablamos, no sé si usted conoce, de un doctor que mantiene abierta consulta en La Moraleja y el Paseo del Prado, consejero de la Casa Real, presidente emérito de media docena de sociedades médicas de reputación internacional, y, por encima de todas las cosas, de un hombre de ciencia cuyos onerosos emolumentos no tienen parangón entre sus colegas.
El dinero goza de contrastados prestigios. Hay, incluso, quien estima que estando en posesión de una mediana fortuna las posibilidades de que una fuerza fatal le arrastre a uno a la humedad lóbrega de la fosa se antojan exiguas. Y si, como en el caso de nuestro millonario difunto, uno acaba finalmente sepultado bajo un manto de fragantes malvas, entonces es que nada pudo hacerse. Pero, salvo en estos casos extremos, un capital abundante permite exorcizar cualquier mal que aceche. Un magnate que fallece a una edad temprana constituye, más allá de una tragedia, un sinsentido, un absurdo, un acontecimiento que contraviene el orden de las cosas. Nadie puede aceptar sin conmoverse que el heredero de un patrimonio colosal, propietario de bancos, industrias y colecciones de arte, tenga el mismo final que una cajera de supermercado. Cada cual debería morirse con arreglo a su posición social.
Las economías de las naciones se rigen por idénticos principios. Un gran estado entra en crisis, los índices de desempleo se disparan, las entidades financieras corren todas a una a reclamar fondos públicos para mantener el negocio, el consumo se contrae, la deuda aumenta y, pese a todo ello, esta gran nación se sostiene sólida y firme, aun cuando pierda un tanto de crédito en los mercados internacionales o los menos favorecidos alboroten un rato las calles enojados con la sensación de haber sido los primeros en ser ofrecidos al sacrificio. Es el privilegio de los pudientes.
Decenas de estados pobres se desmoronan a diario sin tanta alharaca ni aspaviento. Los miserables poseen menos recursos que los plutócratas pero suelen hacer gala de una mayor dignidad cuando de lo que se trata es de morirse de hambre y asco. Los bancos europeos y americanos braman como posesos y apelan a la consolidación del mercado y la economía si algún gobierno sugiere que se acabaron las ayudas extraordinarias. La voz de millares de africanos muertos de hambre apenas si se convierte en un rumor que sólo de tarde en tarde se atiende.
Los ricos somos gente delicada.
El doctor Jonathan Goat, director del departamento de Psiquiatría del Columbia University Medical Center, debe su celebridad internacional al famoso opúsculo “Climbing to the top” (“Escalando hacia la cima”), publicado en 1965 por la American Psychiatric Magazine. El artículo, elevado a la condición de texto referencial de la ciencia psiquiátrica moderna, describía por primera vez los rasgos caracterológicos del trastorno de personalidad que Goat denominó Síndrome de Lorelei Blomquist.
El profesor estadounidense propuso como caso canónico de este mal el de la joven prostituta de origen sueco Lorelei Blomquist, quien, en apenas una década, y cultivando las relaciones sociales adecuadas, consiguió ascender desde la condición misérrima en que se hallaba hasta ocupar el sillón de gobernadora del estado de Alabama por el Partido Republicano y la presidencia de la Baptist Biblical Association of America. “El Síndrome de Lorelei Blomquist aboca a quien lo sufre a una lucha desesperada por obtener beneficio inmediato de la más banal de sus acciones cotidianas –escribe el doctor Goat- El paciente se pliega, así, a la voluntad de todo aquél que pueda favorecer su medro social, su promoción profesional: son serviles, dóciles, aduladores, capaces de renunciar a sus principios más fundamentales a cambio de acrecentar su prestigio y patrimonio. Están persuadidos de que sólo alcanzarán el éxito si ponen una vela a Dios y otra al Diablo”.
El Instituto de Estudios Campogibraltareños nos ha sorprendido esta semana con una cuidada edición en castellano de la desconocida y apasionante “The Blomquist’s Syndrome in the Southern Europe” (“El Síndrome Blomquist en la Europa Meridional”), una obra que vio la luz en 1986, resultado de cinco años de trabajo de campo durante los cuales Goat describió los casos de media docena de pacientes en la Toscana italiana, el Algarve portugués y el Campo de Gibraltar. Goat documenta en su obra la peripecia vital del periodista y antropólogo algecireño Silvestre Borrego Paniagua (1911-1994), víctima del mal y apasionante objeto de estudio para cualquiera que alguna vez en su vida se haya sentido tentado a investigar la naturaleza poliédrica y vulnerable de la mente humana.
Los salones de la sede del Partido Comunista algecireño están presididos por un retrato de Borrego Paniagua, junto al cual se exhibe el recorte de un artículo firmado en Mundo Obrero por el joven periodista algecireño el 15 de abril de 1931 bajo el título: “Abajo la tiranía”. Ocho años más tarde, el 1 de abril de 1939, Borrego publica en diario católico ABC un nuevo artículo en el que ensalza la dignidad mostrada por Su Excelencia el Generalísimo durante los años de la Cruzada de Liberación y califica a los viejos dirigentes republicanos de “chusma odiosa sometida a las directrices de Moscú”.
Transcurrido el tiempo, y ya clarificado el panorama, Borrego, devorado por los padecimientos mentales que le harían ingresar en los anales de la medicina de la mano de Goat, comienza a hacer carrera en el nuevo régimen. Falangista impenitente y germanófilo en los primeros años 40, aliadófilo convencido en los 50, afín a la tecnocracia instaurada por el Opus Dei más tarde, defensor de las esencias del Movimiento Nacional y aperturista declarado, según la ocasión, el periodista algecireño anuncia en 1980 su retiro voluntario de toda actividad política y periodística. Fallece en 1994, no sin que antes el Excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras le otorgue el Especial de Nácar con distintivo malva por su aportación al advenimiento de la democracia a nuestro país.
El alcalde inauguraba la pasada semana, en presencia de los miembros de la directiva de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, la plaza Periodista Borrego Paniagua. In memoriam.
jueves, 8 de julio de 2010
Los ángeles custodios son gente fundamentalmente incorpórea, lo cual constituye un obstáculo insalvable para un cultivo más fructífero de las relaciones personales. Un ángel de la guarda es un tipo que goza de una reputación extraordinaria, pese a lo cual rara vez frecuenta cócteles, puestas de largo y otras citas mundanas de asistencia inexcusable para quien pretende labrarse un nombre y un prestigio. Estas criaturas celestiales recibieron la encomienda de brindar protección al ser humano durante su tránsito por la existencia terrena y, pese al anonimato desde el que la ejercen, esta tarea ha sido celebrada por los creyentes de todas las épocas con el entusiasmo de quien cree tener bajo contrato a un asalariado empeñado en librarle de todo mal. Esta buena fama del ángel de la guarda no se compadece, sin embargo, con los requerimientos de la sociedad actual y su estructura económica, cuyos valores se cifran en términos de eficacia y productividad.
Pues ángeles de la guarda los hay de todo tipo y cualificación. No será preciso llamar la atención sobre la muy desigual capacidad demostrada por los numerosos ángeles que velan por nuestras espaldas.
Habremos de convenir que el ángel que comercia con Dios en representación de un pastor etíope será necesariamente menos diestro y perito que el colega al que han adjudicado la custodia de la salud y hacienda del presidente del Fondo Monetario Internacional. El pobre africano estará expuesto, a lo largo de su más que probable breve vida, a las sequías y a las lluvias torrenciales que liquidarán a su famélico ganado, a la ferocidad de milicias brutales que asesinarán a su gente y destruirán su hogar, a epidemias terribles que consumirán sus fuerzas, a la voracidad de las economías desarrolladas... El financiero, sin embargo, apenas si temerá que la pensión multimillonaria que cobrará a su retiro le sea abonada con un par de días de demora. Todo lo cual pone de manifiesto que Dios, en su infinita sabiduría, elige de entre su cohorte celeste a los ángeles más zoquetes para velar por la suerte de los más desgraciados.
Estas almas incapaces han recibido de la gracia divina unas alas que no merecen. Cualquier experto en recursos humanos, por muy de medio pelo que fuere la empresa en la que presta sus servicios, le dirá que, con el debido respeto que merecen serafines, querubines y demás parentela, unos membrillos de tal calibre han de ser fulminados de inmediato por su alarmante baja productividad. Un buen recorte de plantilla permitirá no sólo reducir costes sino también servir de advertencia a todos aquellos otros ángeles cuyo rendimiento no se corresponda con el apetecido por los asesores de personal al servicio del Divino Hacedor.
Al cabo, un tipo flaco, desdentado, aborigen de una tierra árida y yerma, sin recursos para una vida digna acabará por diñarla más tarde o más temprano por lo que, y en atención a los más elementales principios de la gestión empresarial, nada justifica la asignación de un ángel protector, con los gastos que ello conlleva y el sobredimensionamiento que tal exceso de recursos humanos comporta.
Y, dicho esto, se hace evidente que ya no resulta posible seguir manteniendo aquella atávica convicción que hizo creer falsamente a nuestros padres en la necesidad de que las cuatro esquinitas que tiene mi cama sean custodiadas por cuatro angelitos que me la guardan. Con uno por cama es más que suficiente.
Pues ángeles de la guarda los hay de todo tipo y cualificación. No será preciso llamar la atención sobre la muy desigual capacidad demostrada por los numerosos ángeles que velan por nuestras espaldas.
Habremos de convenir que el ángel que comercia con Dios en representación de un pastor etíope será necesariamente menos diestro y perito que el colega al que han adjudicado la custodia de la salud y hacienda del presidente del Fondo Monetario Internacional. El pobre africano estará expuesto, a lo largo de su más que probable breve vida, a las sequías y a las lluvias torrenciales que liquidarán a su famélico ganado, a la ferocidad de milicias brutales que asesinarán a su gente y destruirán su hogar, a epidemias terribles que consumirán sus fuerzas, a la voracidad de las economías desarrolladas... El financiero, sin embargo, apenas si temerá que la pensión multimillonaria que cobrará a su retiro le sea abonada con un par de días de demora. Todo lo cual pone de manifiesto que Dios, en su infinita sabiduría, elige de entre su cohorte celeste a los ángeles más zoquetes para velar por la suerte de los más desgraciados.
Estas almas incapaces han recibido de la gracia divina unas alas que no merecen. Cualquier experto en recursos humanos, por muy de medio pelo que fuere la empresa en la que presta sus servicios, le dirá que, con el debido respeto que merecen serafines, querubines y demás parentela, unos membrillos de tal calibre han de ser fulminados de inmediato por su alarmante baja productividad. Un buen recorte de plantilla permitirá no sólo reducir costes sino también servir de advertencia a todos aquellos otros ángeles cuyo rendimiento no se corresponda con el apetecido por los asesores de personal al servicio del Divino Hacedor.
Al cabo, un tipo flaco, desdentado, aborigen de una tierra árida y yerma, sin recursos para una vida digna acabará por diñarla más tarde o más temprano por lo que, y en atención a los más elementales principios de la gestión empresarial, nada justifica la asignación de un ángel protector, con los gastos que ello conlleva y el sobredimensionamiento que tal exceso de recursos humanos comporta.
Y, dicho esto, se hace evidente que ya no resulta posible seguir manteniendo aquella atávica convicción que hizo creer falsamente a nuestros padres en la necesidad de que las cuatro esquinitas que tiene mi cama sean custodiadas por cuatro angelitos que me la guardan. Con uno por cama es más que suficiente.
martes, 15 de junio de 2010
Quien se muere lo hace de manera definitiva. Ésta es una de las principales molestias que ocasiona la muerte. No hay noticias de que alguien alguna vez en algún lugar se haya muerto un poco, a ratos o ligeramente. Cuando uno la espicha, la diña, la casca, lo hace de una vez y para siempre. Morirse es un contratiempo enojoso.
Todas estas consideraciones estaban muy presentes en la mente de los parroquianos del Bar El Lonchas, en Tomelloso, Ciudad Real, el día en que Arsenio, el de la ferretería, se presentó de improviso en el local poco después de haber recibido cristiana sepultura. La relación de estos hechos no ha sido sometida hasta la fecha a verificación por organismo independiente alguno, por lo que pudiera resultar que ni el finado estuviese efectivamente muerto ni los acontecimientos se sucedieran en la populosa y coqueta localidad manchega. Sea como fuere, y concediendo a la historia el crédito que no merecería tener, los relatores de estos asombrosos hechos sostienen que los habituales del Bar El Lonchas respondieron con un aterrorizado silencio al saludo de buenas tardes que les dedicó el Arsenio antes de pedir en la barra un sol y sombra.
Los testimonios de los presentes coinciden en que el vecino redivivo escrutaba a la concurrencia con unos ojos biliosos y desencajados, que su piel ofrecía una tonalidad lívida frontera con el azul turquesa, que el cabello, antaño recio y bien arraigado, parecía ahora mustio, ralo y quebradizo. Aquella peritonitis fatal había desmejorado bastante al ferretero, según consenso general del respetable.
Arsenio, el aparecido de Tomelloso, es un ejemplo manifiesto de los numerosos inconvenientes que trae aparejada la resurrección. Una persona difunta que abandona su sepultura para retomar sus actividades cotidianas será víctima de los prejuicios que contra los muertos vivientes mantiene la sociedad de nuestro tiempo. La gente común no tolera sin escándalo que un muerto sea beneficiado por el Estado con una vivienda de protección oficial, pues, y en esto sustenta su reproche, a un cadáver habría de bastarle con un nicho cuya intimidad vela una lápida esculpida con un RIP y una imagen del Sagrado Corazón. La opinión pública, del mismo modo, considera un dispendio proporcionar asistencia sanitaria gratuita a quien, por su condición de muerto, no ha de temer atropellos, accidentes cardiovasculares o virus letales. El finado que despierta a la vida contra natura es una criatura condenada a la exclusión y el ostracismo.
Junto a la marginación que procuran estas actitudes, hay que considerar la frustración de aquéllos que, habiendo fallecido, acaban adquiriendo la convicción de que, desde el momento de su retorno de entre las brumas del Hades, sólo les queda emprender actividades a título póstumo. Y, como todo el mundo sabe, los galardones y títulos que se conceden después del fallecimiento del agasajado son hijos de la mala conciencia y el compromiso.
Morirse puede estar contraindicado por las autoridades sanitarias, pero quien languidece hasta su último suspiro alcanza, tras los postreros estertores, una tranquilidad y un sosiego que ni siquiera Marina D’Or es capaz de prometer. Un ciudadano bien sepultado nada ha de temer de los nuevos tipos de contratación ideados al calor de la reforma laboral ni de la aguerrida disposición competitiva de la selección nacional de Honduras. Por todo lo cual, y si ello se encuentra entre sus planes personales a medio plazo, me atreveré a sugerir que no existe mejor época para morirse que este hermoso mes de junio.
Todas estas consideraciones estaban muy presentes en la mente de los parroquianos del Bar El Lonchas, en Tomelloso, Ciudad Real, el día en que Arsenio, el de la ferretería, se presentó de improviso en el local poco después de haber recibido cristiana sepultura. La relación de estos hechos no ha sido sometida hasta la fecha a verificación por organismo independiente alguno, por lo que pudiera resultar que ni el finado estuviese efectivamente muerto ni los acontecimientos se sucedieran en la populosa y coqueta localidad manchega. Sea como fuere, y concediendo a la historia el crédito que no merecería tener, los relatores de estos asombrosos hechos sostienen que los habituales del Bar El Lonchas respondieron con un aterrorizado silencio al saludo de buenas tardes que les dedicó el Arsenio antes de pedir en la barra un sol y sombra.
Los testimonios de los presentes coinciden en que el vecino redivivo escrutaba a la concurrencia con unos ojos biliosos y desencajados, que su piel ofrecía una tonalidad lívida frontera con el azul turquesa, que el cabello, antaño recio y bien arraigado, parecía ahora mustio, ralo y quebradizo. Aquella peritonitis fatal había desmejorado bastante al ferretero, según consenso general del respetable.
Arsenio, el aparecido de Tomelloso, es un ejemplo manifiesto de los numerosos inconvenientes que trae aparejada la resurrección. Una persona difunta que abandona su sepultura para retomar sus actividades cotidianas será víctima de los prejuicios que contra los muertos vivientes mantiene la sociedad de nuestro tiempo. La gente común no tolera sin escándalo que un muerto sea beneficiado por el Estado con una vivienda de protección oficial, pues, y en esto sustenta su reproche, a un cadáver habría de bastarle con un nicho cuya intimidad vela una lápida esculpida con un RIP y una imagen del Sagrado Corazón. La opinión pública, del mismo modo, considera un dispendio proporcionar asistencia sanitaria gratuita a quien, por su condición de muerto, no ha de temer atropellos, accidentes cardiovasculares o virus letales. El finado que despierta a la vida contra natura es una criatura condenada a la exclusión y el ostracismo.
Junto a la marginación que procuran estas actitudes, hay que considerar la frustración de aquéllos que, habiendo fallecido, acaban adquiriendo la convicción de que, desde el momento de su retorno de entre las brumas del Hades, sólo les queda emprender actividades a título póstumo. Y, como todo el mundo sabe, los galardones y títulos que se conceden después del fallecimiento del agasajado son hijos de la mala conciencia y el compromiso.
Morirse puede estar contraindicado por las autoridades sanitarias, pero quien languidece hasta su último suspiro alcanza, tras los postreros estertores, una tranquilidad y un sosiego que ni siquiera Marina D’Or es capaz de prometer. Un ciudadano bien sepultado nada ha de temer de los nuevos tipos de contratación ideados al calor de la reforma laboral ni de la aguerrida disposición competitiva de la selección nacional de Honduras. Por todo lo cual, y si ello se encuentra entre sus planes personales a medio plazo, me atreveré a sugerir que no existe mejor época para morirse que este hermoso mes de junio.
viernes, 11 de junio de 2010
Bastaría con una breve pulsación, una delicada presión, un golpe apenas perceptible del índice sobre el interruptor para que la sucursal del establecimiento bancario desapareciera sin dejar rastro. Un botón redondo y colorado que no es sino una ilusión, un anhelo, una ficción imaginada por quien desearía ser orgulloso propietario de un artilugio a través del cual satisfacer sus aspiraciones y apetitos.
Sería suficiente con acercar la yema del dedo al dispositivo y adiós al director de la oficina, al interventor, al oficial primera, a la señora valetudinaria que aguarda temblorosa ante la ventanilla para cerciorarse de que la pensión le ha sido puntualmente abonada, al guardia de seguridad que vigila a la anciana por si entre las enaguas pudiera esconder una recortada, que casos similares se han visto en otras localidades donde los índices de criminalidad no son muy distintos a los que aquí se registran. Adiós a todos ellos, sí, pero por encima de todas las cosas, adiós a la hipoteca y al pago de las cuotas y a la inestabilidad del euríbor y a la amenaza que constituye el celo mostrado por el departamento de embargos, siempre al acecho, aguardando el error, si no incitándolo, fiel a su condición de custodio de los intereses de la entidad financiera, a la que debe no sólo su misma existencia sino también su razón de ser. Y todo, todo, desaparecería con tocar ese botón.
Un pequeño toquecito al botón redondo y colorado y se desvanecería el pit-bull malencarado que cada mañana, camino del trabajo, nos escruta al paso con intención criminal y del cual su propietario asegura que es un ángel de Dios, una animalito dócil y encantador que, desde luego, no muerde. “No se asuste, el perro huele el miedo”, nos recomienda el amo de la bestia, que ajena a las indicaciones de su dueño exhibe unos amenazadores colmillos mientras babea. Sin duda, recurriríamos a este ingenio de nuestra fantasía para conseguir la evaporación de su asiento en el negociado i mayúscula de la funcionaria que con gesto despectivo y autoritario nos afea la intolerable ausencia de pulcritud en la cumplimentación de la solicitud, nuestra negligente ignorancia acerca de las reglas más elementales de la tramitación administrativa. “Lo que debe compulsar es la copia del formulario 379, ¿o es que no siente usted ningún respeto por las leyes que regulan el procedimiento y las exigencias que impone la tramitación de los expedientes?”, reprocha indignada la funcionaria desde su oráculo tras la mesita de oficina mientras usted, sin apenas ser notado, presiona el botón al tiempo que su rostro se ilumina con una media sonrisa.
Los moralistas opondrían a la patente de este ingenioso mecanismo desintegrador no pocas objeciones de índole ética. Sostendrían que resulta inaceptable el sacrificio de criaturas inocentes, y enumerarían severos la relación de víctimas cuya inmolación ha sido necesaria para contentar nuestro capricho: el director, el interventor, el oficial primera, el guardia de seguridad, la anciana que esconde una escopeta de cañones recortados en el refajo, el perro y la funcionaria feroces...
Tales críticas no deben disuadirnos de nuestro propósito. Resulta, y es imprescindible subrayarlo, que nuestro botón garantiza la impunidad en la acción, pues, tratándose como se trata de un artefacto mágico, nadie podrá relacionarle con las misteriosas desapariciones. Ajeno a la culpa e inaccesible a las pesquisas policiales, ¿no es excitante?
El líder se desvanece sobre la tarima durante la celebración del mitin pre-electoral y, con él, la cúpula directiva del partido, y la masa enfervorizada que corea consignas aprendidas, y el asesor de campaña. El consejo de administración de la entidad financiera comienza a volatilizarse junto a la mesa de caoba en torno a la cual se reúnen para reclamar del Estado una ayuda multimillonaria que ayude a sostener el sistema. El plató donde media docena de sesudos periodistas graban la tertulia más celebrada de la programación se deshilacha como una madeja de algodón de azúcar en el instante preciso en el que más se grita y gesticula. Y sólo pulsando un botón. ¿O es que no probaría?
lunes, 7 de junio de 2010
Los tiempos cambian, las costumbres mudan. Nada proporcionaba a nuestros ancestros mayor ocasión para su esparcimiento que una buena turba furibunda, arrebatada por la promesa de la sangre y armada hasta los dientes. Una apacible tarde de domingo, una buena compañía y una hoz bien afilada bastaban para garantizar el entretenimiento. El populacho siempre ha precisado de alternativas de ocio.
La persecución y caza de un rabino, un sodomita, un hereje, un extranjero o una bruja han sido motivo, desde antiguo, de entusiasmos multitudinarios, manifestados en público, con regocijo y entre alaridos y proclamas biliosas favorables al descuartizamiento ejemplarizante de la víctima. Desde que el mundo es mundo, el ser humano ha necesitado del prójimo para pasar el rato.
La soledad constriñe el ánimo y aturde el entendimiento. Una persona adulta ha de entablar relaciones con sus semejantes, establecer proyectos comunes con sus conciudadanos, sentirse partícipe de las ansias y ambiciones de su tiempo. Así lo entendieron los afanados berlineses que, concluida su jornada laboral, acudían por miles a la llamada del partido para extasiarse con las soflamas patrióticas de su Führer. Esto también lo supieron ver los entumecidos parisinos que, por estirar las piernas, se lanzaron a las calles para degollar aristócratas y deleitarse con el meritorio espectáculo del terrateniente guillotinado en la plaza. La gente siempre ha estado dispuesta a ocupar la vía pública para dedicar vítores a la comitiva del general sanguinario, honrar con respetuosos requiebros al tirano durante el paso de su cortejo fúnebre o solazarse con los apuros del verdugo durante la decapitación del villano.
La expansión de las ciencias y las artes, el perfeccionamiento de los sistemas económicos y los avances en el ámbito de la instrucción han contribuido a civilizar estas efusiones de las masas. Al menos entre las rentas altas y los segmentos de población más educados, el hedor de la sangre ya no excita, como antaño, estos éxtasis colectivos. Los honrados ciudadanos ya no abandonan sus casas para rebanar el pescuezo de algún desgraciado, comportamiento que, por lo general, se retribuye en nuestros días con reprobación y censura. En la actualidad, e influenciado por la ascendencia de las redes sociales y las comunidades cibernéticas, el común de las criaturas sólo abandona su postración domiciliaria si se le convoca para un “flashmob” a través de la red. Conocerán ustedes estas nuevas modas. Un “flashmob” es una acción multitudinaria en la que participa un grupo numeroso de personas que, llamadas para tal fin por Internet, se dan cita en un lugar preciso para ejecutar, de manera simultánea y concertada, una actividad concreta: un montón de gente se despoja de la ropa en un vagón de metro; decenas de viandantes se detienen en una plaza pública y, de improviso, ejecutan coordinadamente la coreografía de una canción de éxito; un número improbable de parejas se besan desaforadamente y al mismo tiempo en una estación de tren.
Hemos avanzado una enormidad, de eso no hay duda. Mientras en otras épocas las muchedumbres se reunían con el único propósito de abrir en canal a los miembros de la tribu vecina, nosotros, hijos de del progreso y la razón, poblamos los espacios públicos con un gentío cuyo fin primordial no es otro que quedarse en calzoncillos dentro de un vagón de metro.
Ya no somos bárbaros, no señor. Aunque uno nunca sabe qué es peor.
viernes, 28 de mayo de 2010
La S certificaba que tras los velos de la pudibundez existía un universo de lujuria y procacidad cuyos páramos nunca antes habían sido visitados. Éramos jóvenes y virginales, discípulos de Príapo, súbditos de Susana Estrada y admiradores discretos de las bailarinas del ballet Zoom, enfundadas en sus prietos y escuetos mini-shorts. Un público predispuesto a solazarse con los espectáculos sicalípticos que ofrecían las salas de cine donde se proyectaban, en exclusiva y para un público adulto y concienciado, las películas clasificadas S. Quizás sea la memoria de la edad juvenil, verdadera patria del hombre adulto, quizás la desolación de haber sido apresado por el declinante padecimiento de la disfunción eréctil. Lo cierto es que el recuerdo de aquellas proyecciones me sume en una honda nostalgia. Títulos transidos de lirismo y erudición que anunciaban con su sola lectura el advenimiento de un paraíso cuyas puertas se abrían de par en par con la adquisición de una localidad: “La ingenua, la lesbiana y el travestí”, “Libertad sexual en Dinamarca”, “Yo soy frígida, ¿por qué?”, “El hotel de los ligues”, “Desenfrenos carnales”, “El periscopio”...
La inocencia de la edad adolescente convertía en desasosiego la visión impúdica y desinhibida de un pecho huidizo que se deslizaba libérrimo a través de un deshabillé negligentemente anudado. La propietaria del seno, señora de buen año, exhalaba insinuante el humo de un cigarrillo, cuyas oscilantes volutas se elevaban hasta alcanzar el pelo cardado de la actriz para aterrizar, como una niebla evanescente, sobre el bigotazo del protagonista. El milagro del sexo en nuestras manos, dicho sea esto también figuradamente.
Nuestra generación creyó hollar el edén del erotismo, desvelar la cifra de los cuerpos sudorosos enredados y jadeantes, obtener el mapa del cuerpo ansiado, con sus cimas y sus escarpas, sus valles y sus colinas, sus simas y cordilleras. Estábamos seguros de que nuestra visita semanal al cine, nuestra colección secreta de la revista Lib y la impresión indeleble que dejó en nosotros el anuncio de Fa y sus limones del Caribe nos habían acabado por convertir, como poco, en oráculos del placer erótico y sus perversiones colindantes. Y en esta creencia anduvimos hasta que, a causa de los desengaños que procura la edad adulta y las revelaciones que trajo consigo la programación codificada de cine X de Canal Plus, descubrimos que nos habían estafado.
Suele suceder. Uno hace acopio de certezas, piensa que ha aquilatado un conocimiento erudito sobre las cosas de la vida, arguye ante el prójimo su magisterio acerca de las más diversas materias y, de improviso y para frustración propia, el transcurso del tiempo acaba por dejarle en evidencia. Santa Lucía nos cegó por haber mirado tanto y tan concupiscentemente.
Esto mismo nos ocurrió con otra porción de cosas. Clamamos por la emancipación del proletariado, y lo que el devenir del tiempo trajo consigo fue a Belén Esteban, la princesa del pueblo. Defendimos con ardor las bondades de la democracia parlamentaria, y acabamos dándonos de bruces con Leire Pajín y Vicente Martínez Pujalte. Pugnamos por una justa redistribución de la riqueza, y nos salieron al paso las agencias de calificación y los mercados...
Desde la quiebra de la revista “Play Lady”, allá por finales de los 70, ya no hay nada que me ponga.
La inocencia de la edad adolescente convertía en desasosiego la visión impúdica y desinhibida de un pecho huidizo que se deslizaba libérrimo a través de un deshabillé negligentemente anudado. La propietaria del seno, señora de buen año, exhalaba insinuante el humo de un cigarrillo, cuyas oscilantes volutas se elevaban hasta alcanzar el pelo cardado de la actriz para aterrizar, como una niebla evanescente, sobre el bigotazo del protagonista. El milagro del sexo en nuestras manos, dicho sea esto también figuradamente.
Nuestra generación creyó hollar el edén del erotismo, desvelar la cifra de los cuerpos sudorosos enredados y jadeantes, obtener el mapa del cuerpo ansiado, con sus cimas y sus escarpas, sus valles y sus colinas, sus simas y cordilleras. Estábamos seguros de que nuestra visita semanal al cine, nuestra colección secreta de la revista Lib y la impresión indeleble que dejó en nosotros el anuncio de Fa y sus limones del Caribe nos habían acabado por convertir, como poco, en oráculos del placer erótico y sus perversiones colindantes. Y en esta creencia anduvimos hasta que, a causa de los desengaños que procura la edad adulta y las revelaciones que trajo consigo la programación codificada de cine X de Canal Plus, descubrimos que nos habían estafado.
Suele suceder. Uno hace acopio de certezas, piensa que ha aquilatado un conocimiento erudito sobre las cosas de la vida, arguye ante el prójimo su magisterio acerca de las más diversas materias y, de improviso y para frustración propia, el transcurso del tiempo acaba por dejarle en evidencia. Santa Lucía nos cegó por haber mirado tanto y tan concupiscentemente.
Esto mismo nos ocurrió con otra porción de cosas. Clamamos por la emancipación del proletariado, y lo que el devenir del tiempo trajo consigo fue a Belén Esteban, la princesa del pueblo. Defendimos con ardor las bondades de la democracia parlamentaria, y acabamos dándonos de bruces con Leire Pajín y Vicente Martínez Pujalte. Pugnamos por una justa redistribución de la riqueza, y nos salieron al paso las agencias de calificación y los mercados...
Desde la quiebra de la revista “Play Lady”, allá por finales de los 70, ya no hay nada que me ponga.
miércoles, 19 de mayo de 2010
Cuando me detengo a considerar la devastación moral que ocasionarán mis revelaciones, siento el pecho anudado por el espanto. Mi época me recordará como el albacea del secreto que, traicionando la palabra empeñada, confesó a sus contemporáneos la estafa de la cual habían sido víctimas. Soy un hombre acosado por el remordimiento y envilecido por el fraude.
Sólo unos pocos conocíamos el alcance de la farsa. Fuimos escogidos para este propósito en atención a nuestra capacidad de fabulación y a un espíritu inclinado a la discreción y el fingimiento. El destino o una sensibilidad proclive a dejarse lacerar por la culpa hicieron recaer sobre mí la pesada carga de liberar a mis coetáneos de la venda con la que la ignominia de un poder oculto y ominoso había cegado sus ojos.
Las palabras que habré de emplear para sacudir las almas de las gentes de su cándido sopor me resultan detestables, pues dan cuenta de una mentira odiosa, de una conspiración abominable. Cuatro palabras apenas que, sin embargo, serán para mí la encarnación de la redención, de la expiación de una culpa que durante años ha mortificado mi alma. Sólo cuatro palabras: la comarca no existe.
Corre el 21 de octubre de 1940. El escenario, una España desolada y ensangrentada por tres años de feroces combates fratricidas. Los vencedores, presididos por su Generalísimo, se reúnen en torno a una mesa. El ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, toma la palabra para ponderar el estado calamitoso de un país debilitado por el esfuerzo bélico. Serrano Suñer reclama, como único camino posible, la conveniencia de fomentar relaciones amistosas con las potencias del Eje, alianza que, como contrapartida, obligaría a tomar distancia respecto de los Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña. El falangista hace ver a sus compañeros de gabinete lo que Gibraltar significa como puerta de infiltración de la influencia británica en el solar patrio. Con la intención de neutralizar esta amenaza, propone un plan audaz: la creación de una ficción administrativa que haga las veces de baluarte en tierra hispana frente a las acechanzas de la Pérfida Albión. “Hágase”, autoriza la voz meliflua y argentina del Generalísimo. Acaba de nacer el Campo de Gibraltar. (El mismo consejo de ministros aprueba secretamente, y por otras muy distintas razones, la creación de otra entelequia: la provincia de Cuenca). El régimen se ocupó durante décadas de conferir visos de realidad al nuevo ficticio territorio. Las estrategias empleadas fueron tan diversas como imaginativas. Músicos militares urdieron elegantes composiciones alusivas a la bizarría de los pretendidamente existentes municipios campogibraltareños, y así nacieron piezas inolvidables como “La novia del sol”, “Española y gaditana” y “¡Qué bonito es Castellar!”. Burócratas del Opus Dei difundieron la especie de que en esta Ínsula Barataria bautizada como Campo de Gibraltar se había levantado un portentoso complejo petroquímico concebido para procurar la prosperidad de una comarca que no era sino una fábula. El Ministerio de Educación y Ciencia falseó la filiación del celebérrimo guitarrista ampurdanés Paco de Lucía, a quien se hizo pasar por hijo nativo de Algeciras, la fantasiosa capital de un territorio imaginario...
La llegada de la democracia no cambió las cosas. La necesidad de salvaguardar los equilibrios políticos en una época convulsa obligó a mantener la ficción. Posteriormente, los dirigentes del PSOE en Alcalá de los Gazules juzgaron deseable sostener la conspiración para ocultar su preponderancia en la provincia.
Sépanlo. El Campo de Gibraltar no existe. Los índices de paro, la polución atmosférica y marina, la talla de los dirigentes políticos...¿o es que creían de verdad que algo así era posible?
Sólo unos pocos conocíamos el alcance de la farsa. Fuimos escogidos para este propósito en atención a nuestra capacidad de fabulación y a un espíritu inclinado a la discreción y el fingimiento. El destino o una sensibilidad proclive a dejarse lacerar por la culpa hicieron recaer sobre mí la pesada carga de liberar a mis coetáneos de la venda con la que la ignominia de un poder oculto y ominoso había cegado sus ojos.
Las palabras que habré de emplear para sacudir las almas de las gentes de su cándido sopor me resultan detestables, pues dan cuenta de una mentira odiosa, de una conspiración abominable. Cuatro palabras apenas que, sin embargo, serán para mí la encarnación de la redención, de la expiación de una culpa que durante años ha mortificado mi alma. Sólo cuatro palabras: la comarca no existe.
Corre el 21 de octubre de 1940. El escenario, una España desolada y ensangrentada por tres años de feroces combates fratricidas. Los vencedores, presididos por su Generalísimo, se reúnen en torno a una mesa. El ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, toma la palabra para ponderar el estado calamitoso de un país debilitado por el esfuerzo bélico. Serrano Suñer reclama, como único camino posible, la conveniencia de fomentar relaciones amistosas con las potencias del Eje, alianza que, como contrapartida, obligaría a tomar distancia respecto de los Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña. El falangista hace ver a sus compañeros de gabinete lo que Gibraltar significa como puerta de infiltración de la influencia británica en el solar patrio. Con la intención de neutralizar esta amenaza, propone un plan audaz: la creación de una ficción administrativa que haga las veces de baluarte en tierra hispana frente a las acechanzas de la Pérfida Albión. “Hágase”, autoriza la voz meliflua y argentina del Generalísimo. Acaba de nacer el Campo de Gibraltar. (El mismo consejo de ministros aprueba secretamente, y por otras muy distintas razones, la creación de otra entelequia: la provincia de Cuenca). El régimen se ocupó durante décadas de conferir visos de realidad al nuevo ficticio territorio. Las estrategias empleadas fueron tan diversas como imaginativas. Músicos militares urdieron elegantes composiciones alusivas a la bizarría de los pretendidamente existentes municipios campogibraltareños, y así nacieron piezas inolvidables como “La novia del sol”, “Española y gaditana” y “¡Qué bonito es Castellar!”. Burócratas del Opus Dei difundieron la especie de que en esta Ínsula Barataria bautizada como Campo de Gibraltar se había levantado un portentoso complejo petroquímico concebido para procurar la prosperidad de una comarca que no era sino una fábula. El Ministerio de Educación y Ciencia falseó la filiación del celebérrimo guitarrista ampurdanés Paco de Lucía, a quien se hizo pasar por hijo nativo de Algeciras, la fantasiosa capital de un territorio imaginario...
La llegada de la democracia no cambió las cosas. La necesidad de salvaguardar los equilibrios políticos en una época convulsa obligó a mantener la ficción. Posteriormente, los dirigentes del PSOE en Alcalá de los Gazules juzgaron deseable sostener la conspiración para ocultar su preponderancia en la provincia.
Sépanlo. El Campo de Gibraltar no existe. Los índices de paro, la polución atmosférica y marina, la talla de los dirigentes políticos...¿o es que creían de verdad que algo así era posible?